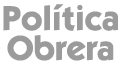Lineamientos para la campaña electoral
Escribe Jorge Altamira
Informe de Jorge Altamira a la Conferencia Nacional de Política Obrera

Tiempo de lectura: 21 minutos
La pandemia ha puesto de manifiesto un aspecto sustancial de la crisis histórica del capitalismo, que es la tendencia a la destrucción de las fuerzas productivas. En este caso se trata de su antagonismo con el substratum de la existencia humana – el medio natural y la condición humana. La irrupción del coronavirus culmina décadas de epidemias catastróficas que están estrechamente vinculadas con la depredación capitalista de la naturaleza y la privatización de la salud pública. La potenciación social de la humanidad en las condiciones capitalistas se desarrolla a la par de la destrucción de su medio natural de sustentación. A medida que se acentúan las dificultades de la reproducción capitalista, las tendencias depredadoras se intensifican. El mundo asiste a una fenomenal degradación del suelo y a la destrucción de la bio-diversidad.
La aparición de vacunas en tiempo récord, sostienen los apologistas del capital, muestra lo contrario de una supuesta decadencia. La tecnología de Pfizer y Moderna en la producción de la vacuna abre la posibilidad de encontrar en tiempo relativamente breve una vacuna contra el cáncer y otras dolencias extendidas. A través de la experiencia traumática de la pandemia, el capital aplicado a la ciencia ha dado un salto en calidad. La humanidad sale de la pandemia más protegida – la ‘nueva normalidad’ se manifestará en un nuevo impulso a las fuerzas productivas. La pandemia, con su labor de destrucción, acelerará la renovación tecnológica bajo el paradigma de la inteligencia artificial. La mayor parte de la llamada “extrema izquierda” internacional, con su propio lenguaje, coincide con esta perspectiva.
El desarrollo de la crisis sanitaria, sin embargo, no se ajusta a esta visión apologética. Se habla ya de cuartas y quintas olas, incluso en la población vacunada; de la necesidad de aplicar tres y cuatro dosis de vacunas; mientras aparecen nuevas variantes de Covid, aún más contagiosas. La ‘nueva normalidad’ es descripta como una sistema de vigilancia político-sanitaria – una suerte de estado de sitio ‘sui generis’. Las epidemias y pandemias servirían como excusa para reforzar los poderes del Estado, con independencia del carácter diverso de los regímenes políticos. El antagonismo entre el capital, de un lado, y la salud y la vida de la humanidad, del otro, tuvo su manifestación más catastrófica en Estados Unidos, el país capitalista por excelencia y el patrón del capitalismo mundial.
Las vacunas más sofisticadas (y las otras también) han sido obtenidas gracias a subsidios o compras anticipadas del Estado, y como consecuencia de investigaciones de instituciones estatales y universitarias. No ha sido el capital privado, a pesar de sus enormes recursos, el motor del avance científico. La producción de materiales e insumos para la lucha contra el Covid, desde barbijos, material de testeos y las vacunas, ha desatado una guerra económica intercapitalista – con boicots y bloqueos a la cesión o intercambio de insumos y medicamentos, En el afán de copar mercados y obtener ganancias geo-políticas, el capital y los Estados, han socavado el combate internacional a la pandemia, en nombre de los intereses nacionales, Esto explica la difusión de variantes más agresivas del mismo virus. El avance que representan las nuevas vacunas ha sido convertido, en las condiciones de la decadencia capitalista, en una nueva razón para la confrontación y las guerras. En el año y medio que lleva la pandemia, los presupuestos de guerra de los Estados más poderosos han crecido a niveles superiores a los de los períodos de guerras mundiales.
De un modo más general, la incorporación de nuevas vacunas al arsenal médico, forman parte de un proceso de medicalización de la sociedad. Las salidas médicas a la crisis social han agravado sin embargo, los problemas de salud, no solamente física. Las muertes masivas por el consumo de opioides en Estados Unidos vienen al caso. En el país más rico del mundo se desarrolla una tendencia a la disminución de las expectativas de vida. La humanidad se ha convertido en el paraíso dorado del Big Pharma – la explotación de la salud, o sea de la enfermedad, como fuente de lucros extraordinarios. Se calcula, sin embargo, que 2.500 millones de personas en el mundo no tienen acceso a ninguna forma de medicinas, precisamente por sus precios. Otra forma de exclusión ha sido provocada por el desmantelamiento de la salud pública en beneficio del capital privado. Cuando irrumpió la pandemia quedó en evidencia el déficit enorme de la atención médica que fue suplida, en todo momento, por las horas extraordinarias de trabajo del personal de salud.
La pandemia ha dejado expuesto el antagonismo irreconciliable entre el capital, de un lado, y la atención de conjunto de la salud, del otro. La pandemia ha dejado instalada una crisis política profunda. La expectativa de que los problemas de salud en la ‘nueva normalidad’ sean enfrentados por medio de una reversión de la tendencia privatista, un abaratamiento de costos y un plan de recuperación de la salud pública estatal, es infundada. Los mismos Estados enfrentan deudas públicas desmesuradas. Biden ha debido podar su publicitado plan de gastos en infraestructura – mal tendrá dinero para la salud y menos para atacar el negocio de la salud, comandado por compañías de seguro. Lo mismo vale para la vivienda – una cuestión esencial cuando se trata de epidemias y pandemias. La ‘nueva normalidad’ plantea un enorme conflicto político entre el capital, de un lado, y las masas, del otro, en torno a la cuestión sanitaria, el hábitat y la cuestión urbana en su conjunto.
La crisis de la provisión de vacunas y de insumos para su producción ha desatado un repliegue nacional en las industrias vinculadas a la salud. La seguridad sanitaria se ha convertido en el nuevo slogan de la autarquía económica. Se ha acentuado la crisis de las cadenas de producción internacionales, desatadas por la bancarrota financiera 2007/8. La seguridad jurídica de estas cadenas ha sido puesta en cuestión, por razones de “fuerza mayor”. La des-globalización económica es, sin embargo, inviable. La “nueva normalidad” plantea un reforzamiento de esa globalización y de las cadenas internacionales de producción, por medios de dominación semi-colonial o colonial. La humanidad entra en un nuevo período de guerras y revoluciones.
Los principales organismos internacionales pronostican un rebote o reactivación de las economías – en especial en Estados Unidos y China. Es claro, sin embargo, que los mercados nacionales no tienen capacidad para sustentar esa reactivación. Por eso la rivalidad internacional se hará más intensa, como ocurre desde la bancarrota de 2007/8. La pelea por un nuevo reparto de mercados y la acentuación de los conflictos políticos, entra en contradicción con cualquier reactivación económica sustentable.
La pandemia ha condicionado en forma inédita la acumulación capitalista. La incertidumbre que ha creado en torno a la salud de la fuerza de trabajo, detiene relativamente las iniciativas de inversión. La noticia de la irrupción del virus provocó, con razón, la mayor caída de Wall Street en más de una década. Los apologistas del capital le dan la bienvenida a este impasse, porque estimularía la inversión digital y en inteligencia artificial, como ya ocurre hasta cierto punto. Pero suponer que el capital puede desprenderse de la necesidad de la fuerza de trabajo, solo remite a la fantasía. De cualquier modo, plantearía un derrumbe súbito de las industrias que quedarían obsoletas, como ocurre en el comercio electrónico. La perspectiva sería una desocupación masiva y un desarrollo mayor de las rebeliones populares. Exponer esta situación histórica es absolutamente esencial para una propaganda socialista.
La gestión de la pandemia en términos económicos y políticos se ha centrado en el rescate del capital. La incertidumbre frente a una privación de la fuerza de trabajo y el derrumbe del consumo personal amenazaron la dislocación de todo el proceso de intercambio. Nada que sorprenda: todo sistema social se defiende con sus propios métodos. Las grandes potencias han volcado decenas de billones de dólares en subsidios estatales y en créditos sin garantías a los grandes fondos y compañías internacionales. En Argentina, tuvo lugar el mayor plan de ajuste de las últimas décadas en medio de la pandemia, sin que fuera necesario un compromiso con el FMI. La mira estuvo puesta en asegurar el pago de la deuda pública en lugar de la salud pública. Lo que viene de aquí en más es un mayor ajuste: se alinean los tarifazos, en particular en la salud. No sorprende que la reorganización del sistema de salud se haya puesto al tope de la agenda política, y que pueda convertirse en un factor de desestabilización en corto tiempo. Hacer abstracción de la pandemia, como fenómeno histórico concreto, natural y social, conduce, como se puede ver, a un callejón sin salida. La necesidad del socialismo debe ser expuesta ante las masas con toda claridad.
La izquierda democratizante ha simplemente ignorado la pandemia. Rechazó sin ambigüedades que representara una crisis humanitaria del capital en declinación. Desarrolló una crítica liberal o ‘libertaria’ a las medidas excepcionales de aislamiento social impuestas por el Estado. Las presentó como una violación al orden constitucional, como si este mismo no fuera una violación flagrante de la democracia. Ignoró el lugar histórico concreto de la pandemia, o sea el vínculo de la irrupción del flagelo con el capitalismo en declinación. Ignoró. también, la tendencia de las propias masas, que de un lado exigían una fuerte intervención sanitaria y económica del Estado, y del otro combatían en las calles contra los intentos de sofocar las rebeliones populares mediante la represión, como ocurrió en Chile, Colombia y sobre todo Estados Unidos. Promovió la presencialidad en el inicio del ciclo escolar, que enseguida desataría la llamada segunda ola en Argentina. No vaciló en reconocer que lo hacía por la presión de la “opinión pública” (patronales de la educación y todo el capital y el clero), que reclamaba la ‘apertura de la economía’. La pandemia ‘sirvió’ para dejar en evidencia que la izquierda democratizante es, en las condiciones de una crisis inédita del capital, ajena a cualquier perspectiva o estrategia de revolución social. Desde el comienzo hizo un panegírico de la vacunación, para justificar el presencialismo educacional y laboral. Pero ha sido, precisamente, en el período vacunatorio cuando más irrumpieron los contagios, en parte debido a la emergencia de nuevas variantes.
La pandemia ha operado como una radiología casi perfecta de las fuerzas políticas en presencia. La derecha, por otro lado, principalmente por razones de demagogia reaccionaria, ha denunciado el intervencionismo estatal en la pandemia como una amenaza a la propiedad privada, a sabiendas de que los Fernández son defensores furiosos de ella. Lo mismo han hecho Trump y Bolsonaro. Es que la pandemia ha puesto en cuestión la propiedad privada, o sea al capitalismo como agente histórico de la catástrofe humanitaria. Por eso, en una mayoría de Estados la pandemia ha suscitado un lenguaje político de guerra civil, e incluso acentuado las rebeliones populares. De otro lado, la quiebra de medianas y grandes empresas y la quiebra de los sistemas de salud, ha mezclado la intervención rescatista del Estado con la posibilidad de estatizaciones económicas. La única corriente que no ha advertido este desarrollo, consecuente con su pertinaz adaptación política, es la izquierda democratizante.
América Latina
Por un conjunto de circunstancias los países más afectados, social y políticamente, por esta pandemia son los de América Latina. América Latina ya venía sacudida por las rebeliones populares, en Chile y Ecuador, pero la pandemia agravó todas las contradicciones en presencia, como se manifestaron en la rebelión popular en Colombia y las manifestaciones en Brasil, cada vez mayores, contra Bolsonaro, incluso una crisis entre las instituciones del Estado, como el poder judicial y el Congreso. En Cuba se ha producido un principio de rebelión popular, como consecuencia de una política de privatización y ajustes.
Una rebelión popular sui generis, en el marco de un proceso electoral, tuvo lugar en Perú. Una combinación de accidentes políticos dejó al desnudo una confrontación histórica de clases, que se encontraba parcialmente soterrada. Es una crisis que deberá agudizarse, se reconozca o no el triunfo de Perú Libre y Pedro Castillo, e incluso si Castillo se acomoda a los condicionamientos del capital minero y financiero. No se advierte aún un plan de rescate financiero internacional para Perú. Un gobierno de coalición, como se está tejiendo, sería un breve intermedio en la crisis política. A la crisis peruana se han añadido las de Cuba y Haití y, en un orden diferente, Venezuela y Nicaragua. El desarrollo político de la rebelión popular en Chile sigue en fase ascendente, lo mismo que el derrumbe de la derecha y la crisis de gobernabilidad.
Argentina representa una combinación de los procesos de crisis y rebelión en América Latina. Las elecciones 2021 tienen lugar en un contexto de crisis excepcional y movilizaciones de masas en aumento. Esto les atribuye una importancia especial, incluso por referencia a 2019, porque compromete a una gestión peronista-kirchnerista. Lo mismo ocurre en América Latina, y se reforzará el año que viene con las elecciones brasileñas, aún más si Bolsonaro es golpeado por un ‘impeachment’.
Existe un reguero de luchas, que incluyen a la clase obrera industrial, y que también incorporan a sectores nuevos de la clase. El nivel de vida ha caído de manera descomunal, lo mismo la precarización y la desocupación, así como la quiebra de los sistemas de asistencia social previsional. Los términos de un acuerdo con el FMI serán un llamado a una rebelión popular. La deuda pública – externa e interna, más la elevada deuda externa privada, consume los recursos de la nación. Los planteos y consignas de una izquierda revolucionaria deben partir de estas condiciones. Nadie que tenga en su política ofrecer una dirección obrera y socialista a una rebelión popular, puede abstenerse de una participación política en la contienda. Es claro que la izquierda democratizante lo hace con otra perspectiva.
La rebelión popular está presente en Argentina como tendencia. Por ejemplo, los cortes de ruta del personal de salud en Neuquén durante un mes, los paros en el Garrahan y la crisis de la paritaria de Sanidad. Las movilizaciones de desocupados, que superan en extensión a las de 2001, aunque no en profundidad política. La lucha docente contra la presencialidad. Las huelgas en el cinturón exportador de Rosario. Por otro lado, mientras no se puede volver al macrismo, luego del derrumbe de 2018/9, ahora en pandemia, tampoco hay retorno al kirchnerismo pre-pandemia. Las crisis en JxC y en el FdT expresan una crisis de gobernabilidad general; traducen una lucha en el seno de la burguesía que necesita producir un replanteo político. Los métodos políticos de gobierno conocidos han caducado hace tiempo. En Argentina, una rebelión popular se combinará con una huelga política de masas, como podría ocurrir en Brasil.
Constituyente soberana
La campaña electoral devuelve su actualidad a la reivindicación de una Asamblea Constituyente. Es un planteo propagandístico. La reivindicación de una Asamblea Constituyente se ha convertido en una tendencia política en América Latina. Primero en Venezuela, luego en Chile. En Perú es, ahora, uno de los ejes de la crisis política. Los planteos Constituyentes en América Latina no tienen, sin embargo, un carácter homogéneo, aunque en todos los casos expresan una crisis de poder. Tienen un carácter bonapartista, como ha ocurrido en Venezuela o en el planteo de Castillo, pero también un carácter parcialmente democrático en Chile, a partir de una gigantesca movilización popular. Si el descontento popular se convirtiera en una crisis política, no habría que descartar la aparición del reclamo de una Asamblea Constituyente en Cuba. Un ala del kirchnerismo lo plantea en Argentina, como ocurre con Mempo Giardinelli, con un acentuado carácter bonapartista, cuando la posibilidad de una experiencia bonapartista del kirchnerismo está agotada. De todos modos, el régimen político en Argentina se encuentra en completo impasse, gobernado por medio de decretos de necesidad y urgencia, en conflicto con el aparato parlamentario y judicial, y los roces con los gobiernos de provincias. El gobierno y la oposición patronal coinciden en que un acuerdo con el FMI debería ser aprobado por el Congreso, o sea rubricado por un pacto de unión nacional.
En el programa de la IV Internacional, la Constituyente Soberana es una consigna de movilización política, a igual título que cualquiera de sus reivindicaciones; su oportunidad e importancia dependen de la situación política concreta y del estadio de consciencia política de los explotados. El programa es un sistema, como lo son todos los programas, porque remata en una estrategia de poder – la dictadura del proletariado. No es una consigna parlamentaria, pero esto no significa que no deba usada en la tribuna política electoral o en el parlamento. En estos casos sirve para desarrollar una consciencia de clase y como preparación política de las luchas. Lo contrario transformaría al programa de transición en un documento anarquista. En Argentina, el desarrollo insuficiente de la consciencia de clase se manifiesta en la ausencia de un partido obrero poderoso. La propaganda y la agitación política deben estar al servicio de la construcción de este partido. Esto no significa, sin embargo, que la lucha de clases no genere la aparición de organizaciones obreras de masas, antes que un real partido obrero, y que ese partido se desarrolle en condiciones revolucionarias o pre-revolucionarias. La agitación por una Constituyente debe servir para crear esas organizaciones y el partido obrero.
En oposición a las Constituyentes que convoca un caudillo bonapartista o a las que ofician de desvío de la rebelión popular, planteamos una Constituyente Soberana, o sea que asuma el poder político. Esta posibilidad es lo que motiva la oposición de la burguesía a esta reivindicación. En las condiciones de la presente campaña electoral, cuando se desarrolla una crisis de poder, la reivindicación de Constituyente tiene una enorme actualidad, aunque asuma un carácter de propaganda. Es de gran utilidad para confrontar con los partidos patronales y pequeño burgueses, un aspecto clave en cualquier campaña electoral. La izquierda democratizante no levanta esta consigna, porque no admite una crisis de poder, no se interesa por el desarrollo que tiene esta reivindicación en América Latina, y porque está atada a un parlamentarismo rutinario.
Los Fernández se irán, como es obvio, cuando el pueblo los quiera echar y, aunque hasta cierto punto, cuando el capital financiero entienda que no sirven más como árbitro político. Pero como experiencia política están terminados – eso es lo que hay que poner en evidencia, y esa es la razón de la actualidad de la consigna, ahora en el campo de la propaganda. Denunciar los atropellos del gobierno sin ofrecer una salida política, es sólo barullo. La lucha por salarios y jubilaciones, y por medidas de fondo para crear trabajo para los desocupados, plantea enseguida una confrontación política. La consigna de la Constituyente Soberana tiene el mérito de introducir la crisis política por medio de una perspectiva. No es suficiente que las consignas se conformen a un terreno teórico preestablecido – es necesario que capten la realidad concreta y tengan un propósito movilizador. Frente a los partidos del FMI -JxC, FdT, Randazzo-Tumini-, levantamos la necesidad de que el poder pase a manos de una asamblea constituyente libremente electa, revocable, en primer lugar para rechazar cualquier nuevo status semi-colonial, en segundo lugar para reorganizar el sistema político y la sociedad sobre nuevas bases. Una huelga general por las reivindicaciones inmediatas planteará el tema del poder en forma abierta. Nuestra consigna fundamental, en ese caso, dependerá del desarrollo concreto de la lucha, pero ahora mismo la consigna de la Constituyente plantea ante las masas la crisis de poder.
La lucha electoral
La lucha electoral es una forma específica de lucha política y de la lucha de clases. Ningún revolucionario rechaza la posibilidad de una lucha política que tiene lugar en forma pública y, hasta cierto punto, abierta. Lo contrario supone, como ocurre con el anarquismo, el rechazo a una lucha por el poder. El punto principal de la lucha por el poder es desarrollar un poderoso partido obrero – que no existe aún en Argentina. La delimitación de la Tendencia con la izquierda democratizante quedó clara tempranamente en este punto, cuando ésta reivindicó la necesidad de alcanzar los veinte diputados, en tanto la Tendencia fijó el objetivo de reclutar ocho mil militantes obreros. Al mismo tiempo, la tribuna electoral debe ser usada para agitar la lucha de clases que no deja de desarrollarse en la campaña electoral. O sea apoyar manifestaciones, huelgas, acampes. Encuadrar la campaña electoral en una agitación vinculada a las luchas del momento solamente es, sin embargo, un error importante de método político. Es fundamental no dejar pasar la oportunidad que ofrece la campaña electoral para la propaganda socialista y para la confrontación de programas con los partidos del capital.
La Tendencia ha hecho un enorme esfuerzo para participar en estas elecciones. Hemos advertido tempranamente de la importancia que cobran en un período de crisis aguda y, por sobre todo, de pandemia. No podemos dejar de dar nuestro veredicto sobre la bancarrota histórica del capital. No se puede excluir la posibilidad de que los resultados electorales, o su desenlace político, sean mediocres, porque esto depende de un conjunto de factores en juego y del grado de asimilación de las enseñanzas de la crisis por parte de las masas. En todo caso serán un indicador de la conciencia política del momento. En este caso la intervención revolucionaria servirá como simiente para el futuro, pero también como un entrenamiento político para los militantes socialistas. Entre quienes desprecian la lucha electoral no faltan quienes harían un penoso papel en el debate con los representantes políticos de la burguesía.
Las elecciones tienen lugar en el marco de la crisis del Partido Obrero, cuya importancia no cesaremos de subrayar; la escisión abarca todas las cuestiones centrales y menores de la estrategia revolucionaria, de la política cotidiana y hasta de la maniobra. Ha hecho emerger una corriente democratizante de incubación más o menos larga. Un abstencionismo por parte de la Tendencia habría sido una victoria para los liquidadores. Nuestra intervención forma parte del pasaje de Tendencia a partido – algo que todavía no somos. La Tendencia está obligada a explotar la oportunidad para instalarse como fuerza política independiente de alcance nacional. De otro modo no podrá desempeñar ningún rol en la etapa de rebeliones que se ha abierto. Esto explica el éxito del empeño en obtener la legalidad, sin recursos, en proceso de formación y en medio de una pandemia. Hemos salidos holgadamente airosos del desafío que nos planteaba la imputación de que la Tendencia era políticamente ficticia, “un grupo”, o un desvarío “personal”.
Las maniobras son una parte esencial de la lucha política. Oponer a ellas los principios lleva al ‘comentarismo’ y al palabrerío. La lucha de clases no es discursiva sino práctica, de choques entre clases en pugna. Para los marxistas revolucionarios, la maniobra debe responder a la estrategia de la dictadura del proletariado y de sus principios. La participación en las elecciones burguesas es, por ejemplo, una maniobra política. La maniobra es insoslayable en el debate político electoral o mediático con los partidos patronales y los democratizantes; de otra manera el planteo marxista corre el riesgo de terminar en un disco rayado. Los candidatos de Política Obrera deben saberlo desde un principio, si no queremos cometer papelones.
El acuerdo con el NMas para Salta es un caso de maniobra, al igual que el planteo de internas abiertas de toda la izquierda; lo mismo han hecho el NMas y el FIT-U. En estos dos episodios dejamos establecida nuestra independencia política – con el NMas no hemos suscripto un programa, y a las internas íbamos con nuestros planteos. La maniobra, en Salta, obedecía a la necesidad de evitar que se acentúen las ventajas del FIT-U sobre nuestro partido, compitiendo al mismo tiempo contra el NMas. Una pelea donde está en juego la continuidad del PO histórico de Salta, que ha tenido una trayectoria diferenciada. El acuerdo con el Nmas fue larga y ampliamente discutido con el Partido Obrero de Salta. Una lucha entre ‘dos bloques’ suscita una atención mayor en los electores obreros, que ocupar un lugar solitario en una controversia triple. Observaremos el resultado en la práctica, aunque la performance en Salta depende de varios factores, no uno, entre ellos la capacidad de una propaganda eficaz. Para un académico, incluso marxista, todo esto puede sonar mediocre, pero la historia del partido bolchevique, que ha roto y unificado con los mencheviques, está llena de estas ‘mediocridades’, ni hablar de la III° Internacional y de la oposición de izquierda. En el asunto de las internas, nos hemos convertido en un protagonista de un debate político público, y le arrebatamos el macaneo acerca de la unidad al PTS, algo cuya importancia se verá en los debates de la campaña electoral. La estrategia revolucionaria es una unidad metodológica de objetivos históricos, tácticas y maniobras. La capacidad para unir dialécticamente estos elementos muestra el grado de madurez de un partido revolucionario.
Los voceros electorales de Política Obrera deberán señalar la crisis sin salida del capitalismo, y la relación que tiene este impasse en el deterioro brutal y creciente de la condiciones de trabajo y vida de las masas. La conclusión debe ser siempre la necesidad de la acción conjunta y compacta de la clase para quebrar la resistencia del capital, incluida la huelga general, los comités de base y los piquetes de huelga. En este marco deben plantear la Constituyente Soberana, como un método para quebrar el quebrado régimen actual y ofrecer la vía de una amplia deliberación popular de carácter ejecutivo. Es importante seguir paso a paso la evolución y los accidentes de este debate, para modificar y corregir lo que sea necesario. Debemos evitar hacer profesorado en los medios, en las redes o en los debates, sino encarar polémicas vivas, que combinen la exposición de nuestro programa con la denuncia de los programas rivales, de sus acciones antipopulares y de sus atropellos. En la pelea por el voto, la propaganda debe tener en cuenta a dos sectores fundamentales: el activismo obrero y las generaciones que despiertan a la vida política. Alcanzar a estos dos sectores es la ruta que nos lleva a las masas más amplias.
El tema estratégico de la campaña es el acuerdo con el FMI. Ambos bloques de la grieta coinciden en la necesidad absoluta de ese acuerdo, pero no lo abordan de la misma manera ni representa lo mismo para las bases sociales que cortejan uno y otro. Lo que es cierto es que hay un compromiso, que incluye al propio FMI y al gobierno Biden, de que el acuerdo lo vote el Congreso para que entre en vigencia. O sea que debe tener una doble garantía. Es una expresión del debilitamiento del poder político del Ejecutivo. Si la maniobra resulta efectiva, ofrecería un doble cerrojo a la crisis por arriba; pero puede ocurrir también que haga estallar al oficialismo e incluso a JxC. El aislamiento del ala de Macri en las listas de JxC significa un recule para un sector amplio de fondos internacionales y, de otro lado, un intento de aceitar las condiciones para que el Fondo haga concesiones que aceiten el tránsito del acuerdo en el Congreso. En lugar de decir que “son lo mismo”, debemos golpear en esta convergencia política entre el FdT y JxC, para mejor desenmascarar al kirchnerismo. En el momento oportuno podemos ir más a fondo: nuestros legisladores se comprometen a llamar y a apoyar una huelga general contra el sometimiento al FMI.
En los términos planteados hasta aquí caracterizamos el escenario electoral luego de la inscripción de alianzas. Ha prevalecido con holgura la tendencia a contener la crisis en el marco de una unión nacional, cuyas formas políticas concretas serán determinadas por la marcha de los acontecimientos. Se trata de un intento de defender la iniciativa táctica de la burguesía sobre las masas, con la expectativa puesta en un cambio positivo en el escenario internacional. De nuestra parte, se trata de que denunciemos el contenido anti-obrero de esta ‘convergencia’, cuyo propósito inmediato es imponer un cuadro de ‘polarización’ entre dos astillas del mismo palo. Esta denuncia refuerza las tendencias a la rebelión popular y es un puente político hacia un crecimiento y una profundización de las rebeliones populares en América Latina.
La Izquierda
Las elecciones, en oposición a todo lo que difunde el infantilismo académico y no académico, es una operación política de cuidado para la burguesía y sus partidos. Son cuatro meses de pelea política de alcance incierto. En las elecciones de Misiones y Jujuy hubo un abstencionismo relativamente elevado. El interés popular puede oscilar del escepticismo al interés excepcional, dependiendo de diferentes factores. Puede convertirse en un eco de la crisis política por la negativa, o sea un rechazo a los partidos oficiales por medio de la abstención o el voto en blanco. Con independencia de estas oscilaciones, que no se pueden precisar de antemano, lo único cierto es que debemos esforzarnos por impulsar la participación del activismo y las nuevas generaciones, mediante la fuerza y la osadía de nuestros planteos políticos. “La única lucha perdida es la que se abandona”.
La polémica con la izquierda ocupará un tiempo excepcional en la campaña, al menos hasta las PASO. Los medios buscarán confinar a la izquierda a una suerte de disputa intestina. Aquí se presenta el desafío de evitar el extremo del faccionalismo, por un lado, y el otro extremo de la abstención polémica, por el otro. El FIT-U buscará explotar la conveniencia de que se asegure el pasaje a las generales del bloque ‘más representativo’, que serían ellos, para asegurar la elección de parlamentarios de izquierda. De nuestra parte, el eje debería ser la necesidad de poner fin a una experiencia de izquierda anodina, que no desempeña ninguna función político-parlamentaria para la clase obrera y el socialismo, y que se ha ido integrando de más en más al Estado. No es posible ofrecer un panorama más detallado acerca de este asunto, sólo la necesidad de evaluarlo a cada momento.
La pugna en la izquierda no se agota en los medios. Está presente en barrios, casas de estudio y empresas; es necesario un plan de trabajo minucioso en estos ámbitos por parte de cada sector de la Tendencia y especialmente la presencia de los candidatos. En cuanto a las redes, es necesario fijar nuestra propia agenda de temas para desenmascarar a la izquierda democratizante, que no por minoritaria es menos importante para construir un partido revolucionario. Debemos servirnos de las rebeliones populares y de las luchas, así como de todos los desarrollos de la crisis política en su conjunto, para ilustrar el carácter conservador de los planteos democratizantes y el realismo de nuestras posiciones políticas.
La pelea en el FIT-U por los cargos y demás, son maniobras por la maniobra misma. La falta de discusión estratégica desnuda el carácter democratizante del maniobrerismo, porque se agota en el cuadro de las relaciones políticas existentes. No es sólo un problema de candidaturas, es una crisis estratégica. El aparato ha capitulado ante el morenismo, y cedido posiciones sin lucha; se ha convertido en una carga insoportable para sí mismo. Las PASO con el MST pueden deparar un enorme revés para el FIT-U, si se engarzan en una lucha faccional. Cuando sea propicio, debemos explotar este faccionalismo para abogar por el voto a Política Obrera. No vamos a las elecciones como una fuerza novata – al menos para los electores, nuestros candidatos principales representan una trayectoria de construcción y lucha política insobornable.
Programa
En lo que hace la cuestión parlamentaria. Para los marxistas el parlamento no es una fábrica legislativa, es un campo de pugna con la burguesía en materia legislativa, sí, pero por sobre todo una tribuna política, especialmente en períodos de crisis excepcionales, para atacar el poder político de la burguesía y convocar a la lucha por un gobierno de trabajadores. Nos inscribimos en la tradición legislativa del proyecto de jornada de seis horas para el subte, o en la movilización por los derechos de enfermero/as, y en la tradición parlamentaria de los planteos para echar a De la Rúa y la convocatoria de una Constituyente Soberana. Ese es el gran valor histórico del parlamento: una tribuna del pueblo, que se ha convertido, a medida de la agudización de la lucha de clases, en una cámara burocrática. Nuestra campaña tiene que ser una campaña de todo el partido.
No es el momento de ir a las elecciones con un programa ´integral´ – al estilo de la socialdemocracia histórica o incluso de los partidos comunistas de masas, en su período revolucionario. El programa debe abordar las cuestiones ‘calientes’: salarios, jubilaciones, derecho al trabajo, crisis de la salud, la educación y la vivienda. La anulación de la deuda pública (excluyendo al pequeño capital), el repudio al FMI. La lucha internacional de apoyo a las rebeliones populares. En nuestra prensa se ha escrito en abundancia sobre estas cuestiones. Las reivindicaciones de este programa se prestan a una exposición de propaganda, pero también de agitación y organización. El programa para la lucha electoral no puede tocar temas de táctica, sino en la medida en que son introducidos por la política general del partido, como son los casos relativos a las huelgas parciales o generales, ocupaciones de empresas o terrenos. Un programa, por ejemplo, que llame a la huelga general, al margen del tiempo y el espacio, es una grosería metodológica.
A discutir y votar, y a la campaña con toda convicción, como la que mostró la masa de militantes de la Tendencia que conquistó la legalidad para Política Obrera.