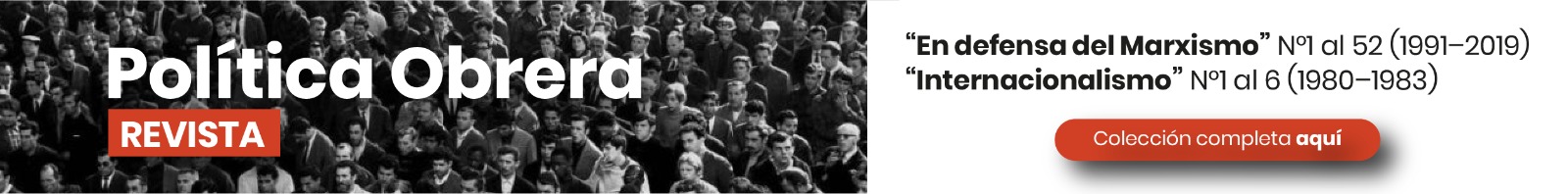A 50 años de las huelgas de junio-julio de 1975 contra el gobierno de Isabel Perón y López Rega
Escribe El Be
Una acción histórica de las masas frustrada por una crisis de dirección.
Tiempo de lectura: 5 minutos
En los meses de junio-julio de 1975 (del 7/6 al 9/7) se desarrolló una huelga general de un mes contra el gobierno peronista de Isabel Perón y su ministro López Rega, el jefe de gobierno en la sombra. Fue cancelada luego de una manifestación a Plaza de Mayo, la renuncia de López Rega y su camarilla y, al cabo de un par de semanas, el reemplazo del general Numa Laplane por el general Jorge Rafael Videla en la jefatura del Ejército.
El 5 de junio de 1975, dos días después de asumir como ministro de Economía, Celestino Rodrigo y, fundamentalmente, el viceministro Ricardo Zinn, desencadenaron una devaluación del 75% del peso y un aumento del 400% en la tarifa de combustibles, acompañados de un congelamiento de las paritarias. El Rodrigazo se convirtió en el ‘modelo’ de enfrentamiento a todas las crisis capitalistas subsiguientes, la última de la cuales fue la devaluación y el tarifazo de Milei y Caputo en diciembre de 2023.
La respuesta obrera no se hizo esperar, pero adoptó características inéditas. A pesar de la bomba social y política lanzada por el gobierno peronista, la burocracia sindical, que tenía por jefe a Lorenzo Miguel, de la Unión Obrera Metalúrgica, decidió ‘desensillar hasta que aclare’, luego de haber firmado paritarias con aumentos del 35/40 por ciento, con la conciencia clara de que estaba en juego la supervivencia del gobierno peronista; Isabel y López Rega decidieron anular esas paritarias. El lunes 9, sin embargo, dos fábricas, la Ford de General Pacheco y Fiat de Sauce Viejo, anexa a la capital de Santa Fe, se lanzaron a un paro activo como el que había caracterizado al Cordobazo (el 29 de mayo de 1969, contra la dictadura de Onganía). Los trabajadores de Ford salieron a la Panamericana, el corredor de las empresas más importantes del conurbano bonaerense. Días después, se contaban de a centenares las asambleas obreras que se convocaron en buena parte del país para votar paros activos. Las asambleas derivaron en la formación de coordinadoras obreras en el Norte, el Oeste y el sur del gran Buenos Aires. Los aparatos sindicales se replegaron en la retaguardia; no se los vio en las calles durante un mes sin interrupción. Las Coordinadoras plantearon un aumento salarial del 200%, equivalente a lo perdido en los primeros días del Rodrigazo. En los días siguientes, las movilizaciones obreras se tornaron masivas (80 mil huelguistas en Córdoba, 10 mil obreros de la Ford con paro y movilización, 10 mil de los astilleros de Ensenada, cortes de ruta en el cordón industrial de Santa Fe, etc.). Aunque una mayoría de delegados e internas de las Coordinadoras eran los brazos sindicales de Montoneros y el ERP, durante las jornadas de junio-julio las acciones armadas se redujeron a cero. Lo que el foquismo no había logrado nunca, una huelga general “desde abajo”, levantaba cabeza como consecuencia de una fenomenal crisis capitalista, de un parte, y una iniciativa histórica de la clase obrera, de la otra. Pero precisamente, por esa contradicción, no surgió de parte de las Coordinadoras un planteo estratégico, a saber, la caída del gobierno de las tres A y la unificación de las Coordinadoras en un centro nacional de poder obrero.
El 26 de junio más de 250 mil personas se concentraron en la Plaza de Mayo para exigir la convocatoria de las paritarias, en lo que fue una de las mayores movilizaciones de masas de la historia argentina. Otros 2 millones de trabajadores se manifestaban al mismo tiempo en el interior del país. “Buenos Aires y el país estuvieron hoy en manos de la clase obrera”, sostuvo Política Obrera el 27/6/1975. Cuando la huelga general, o sea la unificación de todas las huelgas parciales, era un hecho en distintas regiones del país, la CGT echó mano a un viejo recurso: convocó a un paro entre las 10 y las 14 horas del 27 de junio. El propósito del paro tenía un ingrediente nuevo: echar a la camarilla de López Rega, que había sido la mano oculta del Rodrigazo.
El 28 de junio, Isabel Perón, que había advertido el propósito de la burocracia contra su ministro-jefe, anunció por la cadena nacional que las paritarias quedaban anuladas y se daba por decreto un aumento del 50 por ciento para todas las ramas. La situación se volvió explosiva y la huelga se hizo simultánea, o sea, general. Política Obrera (4/7/75) describía la situación en estos términos: “con la huelga general la clase obrera priva al aparato del Estado de sus medios materiales de funcionamiento, esto porque no le deja mover la producción ni las comunicaciones a su antojo. En el interior del país se han llegado a requisar radios por parte de los trabajadores, debido a las informaciones falsas que emitían. No se declaró una huelga del transporte, con el argumento de que eran necesarios para movilidad para las masas, aunque los ferroviarios y los comités interlíneas ya han parado varias veces. Pero tanto en la ruta 2 como en la Panamericana se requisaron colectivos para llevar manifestantes a la Plaza de Mayo, refutando el argumento a favor de la actividad oficial del transporte; el transporte, en una huelga general, debe ser requisado, con el concurso de los choferes y los mecánicos. Con el comienzo de la huelga bancaria en la Capital -miércoles 2-7- el aparato estatal y el movimiento de toda la burguesía se vio privado de las transacciones financieras”. La lucha por el salario había puesto en tela de juicio la continuidad del gobierno. El parlamento se apresuró a elegir para el cargo vacante de presidente del Senado (el sucesor de la Presidencia) a Ítalo Luder. La burguesía se veía atravesada por fraccionamientos que expresaban la división, pero también los realineamientos, en la clase dominantes. Entre esos movimientos de los partidos patronales, se reflotó el “bloque de los 9” (ver aparte). Para Política Obrera se trataba de “una huelga general que, objetivamente, priva al Estado patronal de toda capacidad de actuar, y que, impulsada hasta el final, significa el poder obrero".
La burocracia sindical de la CGT se reunió con el gobierno y llegó a un acuerdo para que los acuerdos paritarios firmados, que habían perforado los techos del gobierno por la lucha desde las bases, sean finalmente homologados. La CGT presentó la medida como un triunfo y decretó el levantamiento del paro general con el que había intentado asumir la dirección de la huelga general conducida por las Coordinadores. El plato fuerte para explotar las limitaciones políticas de las Coordinadoras fue el anuncio de la expulsión de la camarilla lopezreguista del gobierno y la promesa de Isabel Perón de entregar el gobierno a Ítalo Luder, lo que ocurrió en agosto siguiente, aunque de un modo provisorio.
No debió pasar mucho tiempo para que se viera con claridad los límites fatales del compromiso alcanzado. Los ministros de Economía que siguieron a la salida de Rodrigo procuraron mantener el pie el ajuste violento del Rodrigazo, lo que los obligó a nuevas devaluaciones y a profundizar la espiral inflacionaria. Los aumentos salariales incluso fueron licuados al cabo de un mes por los nuevos incrementos de precios. Para Política Obrera, “la victoria se transformó en una ficción, fue frustrada. Sólo quienes buscan evitar la revolución obrera pueden proclamar como una victoria la desmovilización de las masas con el 90 por ciento de sus aspiraciones sociales y democráticas sin resolver".
Pronto empezaron los despidos en masa, las suspensiones y retiros voluntarios. Las direcciones de las Coordinadores, en su mayoría en manos de la Juventud Trabajadora Peronista (JTP), estaba paralizada y no planteaba ninguna ruta de acción a seguir. La represión de la Triple A y las patotas, que no habían dejado de actuar incluso durante la huelga, volvió a recrudecer. Para Política Obrera, el compromiso alcanzado, seguido de la designación de Videla a la cabeza del Ejército, señalaban el inicio de la cuenta regresiva para el golpe militar de Marzo de 1976.
LEER MÁS: