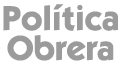El primer gobierno obrero de la historia: los añadidos de Karl Marx a la Historia de la Comuna de 1871 de Lissagaray (II)
Escribe Daniel Gaido
Tiempo de lectura: 52 minutos
La destrucción de la Columna Vendôme y el papel de los extranjeros en la Comuna
Marx comentó en el mismo Capítulo XIX sobre la destrucción del monumento a la victoria de Napoleón en Austerlitz en 1805, la columna en Place Vendôme, que fue derribada el 16 de mayo de 1871 al son de la Marsellesa, argumentando que “La idea de su demolición, que había sido general durante el primer asedio1, se había formulado en un decreto el 12 de abril.2 Esta inspiración del pueblo era humana y profunda, mostraba que la guerra de clases debía desplazar ahora a la guerra entre las naciones, y condenaba por ello mismo la victoria temporal de los prusianos”.3
Marx defendió una perspectiva internacionalista similar cuando se refirió, en el capítulo XXVII del libro de Lissagaray, al papel desempeñado por Jaroslaw Dombrowski, un noble polaco y oficial militar en el Ejército Imperial Ruso, que participó en el Levantamiento de enero de 1863 en Polonia y sirvió como comandante general y militar de la Comuna de París en sus últimos días, en un párrafo conservado en la versión española, realizada en base a la edición final francesa de 1896:
«¡Siga usted allí! —le dice Dombrowski—; si no ha de morir usted, allí nada tiene que temer.» Su arrojo es puro fatalismo. No recibe ningún refuerzo, a pesar de sus despachos a Guerra; cree perdida la partida, y así lo dice frecuentemente. Éste es mi único reproche; no esperéis que justifique a la Comuna por haber aceptado el concurso de unos demócratas extranjeros. ¿Es que no era ésta la revolución de todos los proletarios? ¿Es que los franceses no han abierto sus filas en todas las guerras a los grandes corazones de todas las naciones que quisieron combatir con ellos? (Lissagaray 1971, tomo I, p. 403)4 Esto coincide con los comentarios de Marx sobre el heroico papel desempeñado por los extranjeros en la Comuna en La guerra civil en Francia:
La Comuna concedió a todos los extranjeros el honor de morir por una causa inmortal. Entre la guerra exterior, perdida por su traición, y la guerra civil, fomentada por su conspiración con el invasor extranjero, la burguesía encontraba tiempo para dar pruebas de patriotismo, organizando batidas policíacas contra los alemanes residentes en Francia. La Comuna nombró a un obrero alemán [Léo Frankel] su ministro del Trabajo. Thiers, la burguesía, el Segundo Imperio, habían engañado constantemente a Polonia con ostentosas manifestaciones de simpatía, mientras en realidad la traicionaban a los intereses de Rusia, a la que prestaban los más sucios servicios. La Comuna honró a los heroicos hijos de Polonia [Jarosław Dąbrowski y Walery Wróblewski], colocándolos a la cabeza de los defensores de París. Y, para marcar nítidamente la nueva era histórica que conscientemente inauguraba, la Comuna, ante los ojos de los conquistadores prusianos de una parte, y del ejército bonapartista mandado por generales bonapartistas, de otra, derribó aquel símbolo gigantesco de la gloria guerrera que era la Columna de Vendôme. (Marx 1870, pp. 550-551).
La derrota de la Comuna y la ejecución de prisioneros por los versalleses
Con la rápida supresión de las comunas que surgieron en Lyon, Saint-Étienne, Marsella y Toulouse, solo la Comuna de París enfrentó la oposición del gobierno de Versalles. Pero los fédérés, como se llamaba a los insurgentes, no pudieron organizarse militarmente y tomar la ofensiva, y el 21 de mayo, las tropas del gobierno entraron en una sección indefensa de París. Durante la “semana sangrienta” que siguió, del 21 al 28 de mayo de 1871, las tropas versalleses aplastaron la oposición de los comuneros.
En el Capítulo XXXV del libro de Lissagaray, en la sección que trata de la ejecución de prisioneros por las fuerzas de Versalles lideradas por el general Galliffet, conocido como el Fusilleur de la Commune (el “verdugo de la Comuna”), Marx agregó una descripción de cómo, después de reunir un número suficiente de prisioneros, Galliffet involucró al corresponsal del diario británico Daily News en una razzia y, aunque éste se quejó, tuvo que acompañar a la columna al distrito de La Muette. El periodista describió la ejecución de prisioneros en un informe que apareció en el periódico Daily News el 8 de junio de 1871; el informe original fue incluido por Eleanor Marx como un apéndice de la edición inglesa, mientras que una versión alemana del informe fue incluida en el capítulo XXXIII de la edición en alemán. El original dice lo siguiente:
“La columna de prisioneros se detuvo en la avenida Uhrich y fue formada, de cuatro o cinco en fondo, en la acera, dando vista a la calle. El general marqués de Galliffet y su personal, que nos habían precedido allí, bajaron de los caballos y empezaron a pasar revista desde la izquierda de la línea y cerca de donde yo estaba. Andando lentamente y observando las filas como si fuera una inspección, el general se detenía aquí y allá, tocando a un hombre en el hombro o haciéndole señas para que saliera de las filas de atrás. En la mayoría de los casos, sin más trámites, el individuo así seleccionado era llevado al centro de la carretera, donde pronto se formó una pequeña columna suplementaria... Evidentemente sabían muy bien que había llegado su última hora, y era terriblemente interesante ver sus diferentes comportamientos. Uno, ya herido, con la camisa empapada de sangre, se sentó en el camino y aulló de angustia; ... otros lloraron en silencio; dos soldados, presuntos desertores, pálidos pero serenos, apelaron a todos los demás prisioneros preguntándoles si los habían visto alguna vez entre sus filas; algunos sonrieron desafiantes... Fue horrible ver a un hombre elegir a un grupo de personas como él para que fueran ejecutadas violentamente en unos minutos sin más juicio... A unos pasos de donde yo estaba, un oficial montado le señaló al general Gallifet un hombre y una mujer por algún delito en particular. La mujer, que salió corriendo de las filas, se arrodilló y, con los brazos extendidos, imploró misericordia, y protestó de su inocencia en términos apasionados.
El general aguardó unos instantes y luego con rostro impasible, y sin moverse, dijo: ‘Madame, conozco todos los teatros de París; su actuación no tendrá ningún efecto en mí (ce n'est pas la peine de jouer la comédie)’... Seguí al general de cerca, siendo todavía un prisionero, pero honrado con una escolta especial de dos chasseurs-à-cheval, y me esforcé por tratar de entender qué lo guiaba en sus elecciones. El resultado de mis observaciones fue que no era bueno ese día ser notablemente más alto, más sucio, más limpio, más viejo o más feo que el vecino. Un individuo en particular me pareció que probablemente debió su rápida liberación de los males de este mundo a tener la nariz rota en lo que podría haber sido de lo contrario una cara ordinaria, y a no poder ocultarlo debido a su altura. De este modo fueron seleccionadas más de cien personas; se les asignó un pelotón de ejecución y la columna siguió su marcha, dejándolos atrás. A los pocos minutos, comenzó a nuestra espalda un fuego intermitente, que continuó durante más de un cuarto de hora. Era la ejecución de estos desgraciados condenados sumariamente.” —The Daily News, June 8, 1871.5
Los añadidos finales de Marx sobre la represión burguesa -que Lissagaray estimó en 20.000 muertos, a las que se deben agregar los juicios de 12.500 personas (de las cuales unas 10.000 fueron declaradas culpables) y 4.000 deportaciones-, así como sobre la lucha por una amnistía general, aparecen en el Capítulo XXXVIII que trata de Nueva Caledonia y el destierro. Desafortunadamente, no podemos incluirlos en este ensayo debido a su extensión, pero han sido reproducidos en la versión inglesa del libro de Lissagaray, History of the Commune of 1871, translated by Eleanor Marx (Lissagaray 1886, pp. 459-466).6
El balance político de la Comuna de París por Marx
La edición original en francés del libro de Lissagaray, publicada en 1876, concluye con un llamado a los trabajadores para que apoyasen a sus hermanos que habían sido víctimas de la represión burguesa, pero en la versión alemana Marx cerró la Historia de la Comuna de Paris con este balance político:
Es un espectáculo verdaderamente vergonzoso ver a los Radicales barrigones llamar al 18 de marzo una insurrección criminal y preguntar: “¿Qué legado ha dejado?”
En ese caso, también la insurrección del 14 de julio de 1789 fue un delito, porque también ella tuvo sus ejecuciones (Launay, Flesselles) y porque fue una insurrección aún mayor que la del 18 de marzo de 1871, ya que el pueblo atacó en lugar de ser atacado. Y, sin embargo, los Radicales hacen de la insurrección del 14 de julio de 1789 uno de sus más grandes días de gloria. Sólo le pedimos un poco de lógica, codiciosa y desagradecida burguesía; la insurrección del 18 de marzo de 1871, como la del 14 de julio de 1789, fue un llamado al orden a los déspotas.
¿Qué legado ha dejado?
Una bandera, la Comuna libre; un partido bien establecido, el Partido Obrero (die Arbeiterpartei). A partir de ahora, Francia está obligada a estudiar la cuestión y a reconocer que no existe una república duradera con progreso social, sino a través de la Comuna reorganizada.
De ahora en adelante, los trabajadores ya no serán un apéndice del Partido Radical. El 18 de marzo les ha dado la conciencia de su fuerza; el 18 de marzo los ha emancipado. Por primera vez en nuestra historia, han podido hacerse cargo de sus propios asuntos. Por lo tanto, aparecerán claros y determinados tan pronto como puedan regresar a la luz del día. La noción de comunalismo es, pues, la idea, el gobierno de los trabajadores (die Mitregierung des Arbeiters) es el hecho en que culmina el 18 de marzo. Este movimiento es, pues, una revolución; es por eso ha separado el agua de la tierra; es por eso que los esclavistas piensan en él solo con rabia; es por eso que todos los trabajadores de la tierra le dan la bienvenida como una fecha de liberación.
Sin duda, el partido revolucionario en Francia, atacado cuando aún estaba despertando, desorganizado, inhibido por varios elementos, forzado a una lucha militar, no fue capaz de desarrollar sus ideas y sus legiones, y los revolucionarios no son tan tontos como para ver en este episodio, gigantesco como fue, toda la revolución. Esta lucha fue solo un preludio, una “escaramuza”, como dijo Bebel. Pero el partido revolucionario en Francia ha dejado un ejemplo inolvidable de iniciativa, audacia y coraje. Si no triunfó, al menos mostró el camino. Más aún: pisoteó las tradiciones chovinistas que se habían deslizado en el socialismo; no se enorgullece insensatamente de negar sus errores. Más bien, los revela, para que sirvan como lecciones para el futuro; para que el hijo no tenga que rehacer el camino del padre.
Por lo tanto, el autor de esta historia, al decir la verdad sin restricciones, sin escatimar críticas incluso a sus compañeros, se considera el intérprete más fiel y respetuoso de la voluntad de esta revolución, cuyos defensores en los puestos de avanzada dijeron: “¡Representamos a la humanidad!”
Los añadidos de Karl Marx a la Historia de la Comuna de 1871 de Lissagaray, La guerra civil en Francia de Marx
Para hacer un balance de los añadidos de Marx a la Historia de la Comuna de 1871 de Lissagaray, es necesario ponerlos en el contexto de su análisis en el Manifiesto del Consejo General de la Asociación Internacional de los Trabajadores conocido como La guerra civil en Francia, fechado el 30 de mayo de 1871, dos días después de la derrota de la Comuna de París.
En la carta a Kugelmann escrita el 12 de abril de 1871, mientras la Comuna de París aún estaba en curso, Marx argumentó que el objetivo de la próxima revolución francesa no podía “hacer pasar de unas manos a otras la máquina burocrático-militar, como venía sucediendo hasta ahora, sino demolerla, y ésta es justamente la condición previa de toda verdadera revolución popular en el continente. En esto, precisamente, consiste la tentativa de nuestros heroicos camaradas de París” (Marx 1871a, p. 493, énfasis en el original). En La guerra civil en Francia, Marx volvió a esta idea, argumentando que “la clase obrera no puede limitarse simplemente a tomar posesión de la máquina del Estado tal y como está y servirse de ella para sus propios fines” (Marx 1871, pp. 539).7
En La guerra civil en Francia, Marx enumeró los rasgos distintivos de la Comuna como gobierno obrero (es decir, de un estado en vías de desaparición como órgano de represión) por contraposición a un estado burgués, incluso el más democrático. La primera característica distintiva es el armamento del pueblo (la milicia): “el primer decreto de la Comuna fue para suprimir el ejército permanente y sustituirlo por el pueblo armado… el ejército permanente habría de ser remplazado por una milicia popular, con un plazo de servicio extraordinariamente corto” (Marx 1871, pp. 542-543). La segunda característica es la elección de todos los funcionarios públicos, revocables y provistos de mandatos: “La Comuna estaba formada por los consejeros municipales elegidos por sufragio universal en los diversos distritos de la ciudad. Eran responsables y revocables en todo momento. La mayoría de sus miembros eran, naturalmente, obreros o representantes reconocidos de la clase obrera” (Marx 1871, p. 542). La tercera característica es la abolición de la separación de poderes:
“La Comuna no había de ser un organismo parlamentario, sino una corporación de trabajo, ejecutiva y legislativa al mismo tiempo” (Marx 1871, p. 542). La cuarta característica es que los funcionarios públicos deben recibir salarios no superiores a los de los trabajadores calificados: “Desde los miembros de la Comuna para abajo, todos los que desempeñaban cargos públicos debían desempeñarlos con salarios de obreros” (Marx 1871, p. 542, énfasis en el original). La quinta característica es la separación de la iglesia y el estado (es decir, su secularización): “Una vez suprimidos el ejército permanente y la policía, que eran los elementos de la fuerza física del antiguo gobierno, la Comuna tomó medidas inmediatamente para destruir la fuerza espiritual de represión, el «poder de los curas», decretando la separación de la Iglesia del Estado y la expropiación de todas las iglesias como corporaciones poseedoras. Los curas fueron devueltos al retiro de la vida privada, a vivir de las limosnas de los fieles, como sus antecesores, los apóstoles” (Marx 1871, p. 543). El sexto rasgo definitorio de un gobierno obrero es la gratuidad, la secularización y la autonomía de las instituciones educativas: “Todas las instituciones de enseñanza fueron abiertas gratuitamente al pueblo y al mismo tiempo emancipadas de toda intromisión de la Iglesia y del Estado. Así, no sólo se ponía la enseñanza al alcance de todos, sino que la propia ciencia se redimía de las trabas a que la tenían sujeta los prejuicios de clase y el poder del gobierno” (Marx 1871, p. 543). La séptima característica de un gobierno obrero es la elección y revocabilidad de los jueces: “Los funcionarios judiciales debían perder aquella fingida independencia que sólo había servido para disfrazar su abyecta sumisión a los sucesivos gobiernos, ante los cuales iban prestando y violando, sucesivamente, el juramento de fidelidad. Igual que los demás funcionarios públicos, los magistrados y los jueces habían de ser funcionarios electivos, responsables y revocables” (Marx 1871, p. 543). Y por último, el gobierno obrero debe organizarse también a nivel nacional a través de asambleas de delegados, revocables y con mandatos imperativos: “Una vez establecido en París y en los centros secundarios el régimen de la Comuna, el antiguo Gobierno centralizado tendría que dejar paso también en provincias al gobierno de los productores por los productores… entendiéndose que todos los delegados serían revocables en todo momento y se hallarían obligados por el mandato imperativo (instrucciones) de sus electores” (Marx 1871, p. 543). Como ha señalado Stathis Kouvélakis, este programa de armamento del pueblo, elección de todos los funcionarios públicos, que además serían revocables y dotados de mandatos imperativos, y de una asamblea comunal dotada de poderes tanto legislativos como ejecutivos representó una ruptura radical con el parlamentarismo (Kouvélakis 2021, p. 71).
De los ocho puntos detallados por Marx como características de un gobierno obrero, algunos, como la separación de la iglesia y el estado o la creación de una milicia popular, eran medidas democráticas que la burguesía no había logrado llevar a cabo en sus propias revoluciones o que había posteriormente revertido, mientras que otros, como la abolición de la separación de poderes, eran característicos del gobierno de una ciudad sitiada. Además, la Comuna de París no socializó los medios de producción; se limitó en el campo económico a introducir algunas reformas muy parciales: la abolición del trabajo nocturno para los obreros panaderos, la prohibición de la práctica corriente entre los patrones de reducir los salarios imponiendo multas a sus obreros bajo los más diversos pretextos, la entrega a las asociaciones obreras de todos los talleres y fábricas cerrados, el cierre de las casas de empeño, etc. Y, sin embargo, como hemos visto, Marx lo consideraba como “la forma política al fin descubierta para llevar a cabo dentro de ella la emancipación económica del trabajo” (Marx 1871, p. 546). En otras palabras, Marx hizo hincapié en las tareas políticas que debían ser llevadas a cabo por la clase trabajadora para establecer un gobierno obrero, las cuales resultarían naturalmente en la adopción de las medidas económicas más radicales, en notable contraste con algunos de sus discípulos, que consideran a las nacionalizaciones como el criterio fundamental para determinar si un estado es burgués o si es un gobierno obrero. Para Marx, la clase obrera tenía que derribar primero la maquinaria del estado burgués y establecer sus propios órganos de gobierno de clase; solo entonces “la centralización nacional de los medios de producción será la base nacional de una sociedad compuesta de asociaciones de productores libres e iguales, dedicados a un trabajo social con arreglo a un plan general y racional” (Marx 1872, p. 136, énfasis en el original).8
El análisis magistral de Marx de la Comuna de París en La guerra civil en Francia ciertamente proporciona una fuerte perspectiva teórica. Sin embargo, fue completado el 30 de mayo de 1871. La Comuna había nacido el 18 de marzo y finalmente había sido aplastada sólo dos días antes de la publicación de La guerra civil en Francia. Ni la tinta ni la sangre habían tenido tiempo de secarse. Cuando las clases dominantes de Europa clamaban por las cabezas de los communards y perseguían a las mujeres de la clase trabajadora como pétroleuses (pirómanas), Marx montó una defensa polémica excelente. Pero estas circunstancias dejaban poco espacio para elaborar un balance sobrio, y las críticas tuvieron que formularse cuidadosamente.
En el Prefacio a la edición alemana del libro de Lissagaray, Marx describió a la Comuna de París como un preludio de las futuras luchas sociales, pero también recordó a los lectores que terminó en un baño de sangre y agregó: “En tales circunstancias, la adulación es equivalente a la traición”. Este comentario subrayó una vez más su fuerte apoyo a la Comuna, tal como se expresó en La guerra civil en Francia, pero también que en 1876-77 estaba dispuesto a emitir críticas más fuertes de lo que era posible inmediatamente después de 1871. Mientras que anteriormente se había centrado en una defensa de la Comuna, en sus agregados al libro de Lissagaray Marx se sintió libre de discutir la diferencia crucial entre la concepción de la Comuna sostenida por las masas parisinas y la de la burguesía parisina. Esta última quería restaurar un consejo municipal, algo que existía en todas partes en Francia, aparte de París, debido al papel radical de la capital en la Gran Revolución Francesa de 1789-93. Las masas parisinas, por su parte, querían una “Comuna autónoma... para sustituir al representante que puede engañar y traicionar al elector por el mandatario estrictamente responsable”. En otras palabras, las masas parisinas querían que el poder obrero se materializara en la Comuna, incluso si el nombre utilizado todavía coincidía con la institución oficial, cuyos orígenes burgueses se remontaban a la Edad Media. En su pronunciamiento público en La guerra civil en Francia, escrito cuando los defensores de las dos concepciones que habían sobrevivido a la “Semana Sangrienta” estaban siendo arrastrados encadenados a las galeras o perseguidos, Marx no destacó la diferencia entre la unidad administrativa de la Comuna y los órganos de poder obrero tan fuertemente como lo hizo en los añadidos al libro de Lissagaray.
El mismo punto se repite, de una manera ligeramente diferente, en otros párrafos que Marx agregó a la versión alemana del libro de Lissagaray. La burguesía francesa había vencido a su enemigo feudal gracias a la acción directa de los sans-culottes parisinos entre 1789 y 1793. Las masas parisinas en 1830 y 1848 frustraron nuevamente los intentos de dar marcha atrás en el tiempo. En 1871, impulsaban un programa propio. Significativamente, Marx escribió que las masas parisinas lo hicieron a través del “Comité Central” de la Guardia Nacional, porque ésta era efectivamente la clase obrera armada. Una vez más, Marx hizo aquí una distinción entre el consejo municipal (la Comuna) y el poder obrero.
En la extensa sección insertada por Marx para criticar a los líderes de la Comuna de París, profundizó su análisis de la cuestión del liderazgo revolucionario usando términos que no hubieran estado fuera de lugar en boca de Lenin, señalando cómo el enorme poder potencial de la clase trabajadora siempre había sido “despilfarrado, desviado, aniquilado... por un enjambre de declamadores y sectarios...”, por personas “ansiosas por ascender socialmente [y] un grupo de fanáticos ciegos”. Marx insistió que “Si un partido necesita sabiduría, claridad, razón, liderazgo, es el partido revolucionario.”
Una vez más, libre de la carga de la polémica defensiva, la verdadera voz de Marx pudo manifestarse claramente. En La guerra civil en Francia, Marx eludió la diferencia entre el Comité Central de la Guardia Nacional (que abdicó el poder a la Comuna elegida por el sistema electoral prerrevolucionario) y atribuyó características clave del primero a la segunda (tales como la elección de representantes “revocables en todo momento”, o la presencia de una mayoría compuesta de “obreros o representantes reconocidos de la clase obrera”). En los añadidos al libro de Lissagaray, Marx ya podía escribir: “no voy a describir la Comuna ideal, o la Comuna tal como la hubiéramos querido, sino la Comuna tal como fue…” Y eso es exactamente lo que hizo, con un cuidadoso escrutinio de los diversos miembros elegidos.
Esto fue seguido por el párrafo que comienza: “La Comuna ha sido llamada un gobierno de la clase trabajadora. Este es un gran error.” Esta afirmación contrasta notablemente con La guerra civil en Francia, en la que Marx argumentó en La guerra civil en Francia que la Comuna de París había sido “esencialmente, un gobierno de la clase obrera, fruto de la lucha de la clase productora contra la clase apropiadora, la forma política al fin descubierta para llevar a cabo dentro de ella la emancipación económica del trabajo” (Marx 1871, p. 546). Sus añadidos al libro de Lissagaray no contradicen este análisis, pero nos ofrecen una imagen más matizada: la Comuna era un gobierno obrero en el que el dominio político de la clase trabajadora estaba mediado por sus representantes políticos, los cuales eran, social e ideológicamente, en su mayoría pequeñoburgueses. De hecho, es posible ir todavía más allá y establecer una distinción entre la institución que Marx llama la reunión del “Consejo de la Comuna” en el Hôtel de Ville (ayuntamiento) y el movimiento del cual éste era solo un elemento, y a menudo el más débil. Este movimiento más amplio también incluía al Comité Central de la Federación de la Guardia Nacional, las partes constituyentes de la Federación, las asambleas de masas, etc. Notablemente, Marx argumentó que el Consejo de la Comuna cometió su “más mortal error” cuando decidió mantener sus sesiones en secreto, aislándose así de este movimiento popular más amplio.
Otro tema que Marx pudo explorar expandiendo el trabajo de Lissagaray son algunos de los debates internos del Consejo de la Comuna, y en particular la división entre la mayoría y la minoría. Algunos de sus miembros más talentosos eran parte de la minoría. Sin embargo, se opusieron a la idea misma de actuar como un liderazgo porque estaban atrapados en lo que Marx llama su “parloteo sobre el principio autonomista”. Abandonar el Consejo de la Comuna cuando literalmente estaba luchando por su vida y “el cañón lo controlaba todo” solo agravó estos errores.
Después de haber sido más crítico en los añadidos al libro de Lissagaray que en La guerra civil en Francia, Marx tuvo cuidado de elaborar un balance equilibrado. Aunque ahora se sentía libre de “decir la verdad sin restricciones, sin escatimar críticas incluso a sus compañeros”, aun así, presentó la experiencia de la Comuna de París como “un ejemplo inolvidable de iniciativa, audacia y coraje. Si no triunfó, al menos mostró el camino”.
La segunda conferencia de Londres y la resolución sobre la “Acción política de la clase trabajadora”
El Manifiesto del Consejo General de la Asociación Internacional de los Trabajadores conocido como La guerra civil en Francia no fue la última palabra de Marx sobre la Comuna de Paris. Las lecciones que Marx y sus seguidores, por un lado, y Bakunin y sus seguidores, por el otro, extrajeron de la experiencia de la Comuna de París fueron la causa principal de la división que tuvo lugar poco después de la misma en la Asociación Internacional de los Trabajadores. Bakunin y sus seguidores se oponían tanto a la creación de un partido obrero independiente y opuesto a los partidos burgueses, como a la toma del poder por parte de la clase trabajadora y al establecimiento de un gobierno obrero. Pero, como sostuvo el historiador de la Comuna Jacques Rougerie en su artículo sobre la Asociación Internacional de Trabajadores y el movimiento obrero en París durante los eventos de 1870-1871: “La Internacional también comenzaba, tendía, por la fuerza de las circunstancias, a transformarse en un ‘partido’ revolucionario. No se le dio tiempo, pero su historia y su desarrollo, positiva y negativamente, tuvieron mucho peso en las decisiones de la Conferencia de Londres de 1871, y luego en las del Congreso de La Haya, en 1872” (Rougerie 1972, p. 80).
Las posiciones de Marx y Engels sobre las cuestiones del partido obrero y del gobierno obrero se plasmaron en dos documentos adoptados por la Asociación Internacional de Trabajadores. El primero fue la Resolución IX sobre la “Acción política de la clase trabajadora” adoptada por la Conferencia de la Internacional celebrada en Londres en septiembre de 1871.
Tras la derrota de la Comuna de París, los refugiados blanquistas en Londres vieron a dos de los suyos, Édouard Vaillant y Constant Martin, unirse al Consejo General de la Internacional, lo cual revivió la tradición de una alianza abierta entre marxistas y blanquistas, que ya había tenido lugar después de la revolución de 1848, sólo que en este caso renació debido a una hostilidad común contra Bakunin y sus seguidores. La segunda conferencia de Londres de la Internacional fue una revelación en ese sentido, porque fue sobre la base de la moción blanquista que la Resolución (IX) sobre “Acción política de la clase trabajadora” fue adoptada (Dommanget 1962, p. 553).
La segunda conferencia de la Internacional fue convocada porque el estallido de la guerra franco-prusiana y luego la represión de la Comuna de París hicieron imposible la celebración de un congreso ordinario.9 En su reunión del 25 de julio de 1871, el Consejo General, a sugerencia de Engels, resolvió convocar en su lugar una conferencia a puerta cerrada de la Asociación Internacional de los Trabajadores. La moción fue aprobada y la conferencia finalmente se reunió en Londres del 16 al 23 de septiembre de 1871. Asistieron a la misma 22 delegados con plenos derechos y diez delegados con voz, pero sin voto.
En la quinta sesión de la Conferencia de Londres, el 20 de septiembre de 1871, el blanquista Édouard Vaillant presentó un proyecto de resolución, secundado por Charles Longuet y Constant Martin, que decía:
En presencia de una reacción desenfrenada momentáneamente victoriosa que sofoca por la fuerza toda reivindicación de la democracia socialista y pretende mantener por la fuerza la distinción de clases; La conferencia recuerda a los miembros de la Asociación [Internacional de los Trabajadores] que la cuestión política y la cuestión social están indisolublemente unidas, que son sólo dos caras de una misma cuestión que la Internacional se ha propuesto resolver: la abolición de las clases; Los trabajadores deben reconocer, no menos que la solidaridad económica, la solidaridad política que los une y unir sus fuerzas, no menos en el terreno político que en el económico, para el triunfo definitivo de su causa (Association internationale des travailleurs 1871, pp. 682-683).
El bakuninista André Bastelica y Anselmo Lorenzo, el representante de las secciones españolas, intentaron que esta moción fuera eliminada del orden del día, declarando que la Conferencia era incompetente para discutirla y que por lo tanto debía ser tratada en un congreso. Por otro lado, dos de los seguidores de Marx en ese momento, Léo Frankel y Auguste Serraillier, presentaron una enmienda a la moción de Vaillant que decía:
Considerando:
Que la traducción falsa de los Estatutos [generales de la Asociación Internacional de los Trabajadores] originales a diferentes idiomas ha sido causa de diversas interpretaciones que han ido en detrimento del desarrollo de la Asociación Internacional; La conferencia recuerda a los miembros de la Internacional que la cuestión política y la cuestión social están indisolublemente unidas y que son sólo dos caras de una sola y misma cuestión que la Asociación Internacional se ha propuesto resolver: la abolición de las clases; Por lo tanto, deben aprovechar todas las ocasiones oportunas para fortalecer la reivindicación de los principios sociales que son la base y que constituyen la fuerza real de la Asociación Internacional de los Trabajadores (Association internationale des travailleurs 1871, pp. 696-697).
En su intervención, Marx “apoyó la propuesta del ciudadano Vaillant con la enmienda Frankel, que consiste en precederla de un considerando explicando el motivo de esta declaración, es decir, afirmando que no es desde hoy que la Asociación [Internacional de los Trabajadores] pide que los trabajadores se involucren en política, sino que siempre lo ha hecho”.
Marx argumentó que “en casi todos los países, algunos internacionalistas, basándose en la declaración truncada de los Estatutos votados en el Congreso de Ginebra (1866), han hecho propaganda a favor de la abstención política, que los gobiernos han tenido cuidado de no interrumpir”. En Francia, esta política abstencionista había permitido a Jules Trochu (el presidente del Gobierno de Defensa Nacional), Jules Favre (su vicepresidente y ministro de Relaciones Exteriores), Ernest Picard (su ministro de Finanzas) y otros tomar el poder el 4 de septiembre de 1870, cuando el Segundo Imperio fue derrocado, la Tercera República Francesa fue proclamada y el “Gobierno de Defensa Nacional” establecido. Esa misma política abstencionista había permitido entonces, el 18 de marzo de 1871, el día del levantamiento de la Comuna, “establecer en París un comité dictatorial compuesto principalmente por bonapartistas e intrigantes que, a sabiendas, perdieron en la inacción los primeros días de la revolución, que deberían haber dedicado a su consolidación” (Association internationale des travailleurs 1871, p. 698).
Marx continuó argumentando que “no debemos creer que es de poca importancia tener trabajadores en los parlamentos”. Si el gobierno sofocaba su voz y los expulsaba, el efecto de estos rigores y esta intolerancia era profundo en el pueblo, y si, por el contrario, “como Bebel y Liebknecht pueden hablar desde esa tribuna, todo el mundo los escucha; de una forma u otra, es una gran publicidad para nuestros principios”. Marx recordó que recientemente, durante la guerra franco-prusiana, “cuando Bebel y Liebknecht tomaron medidas contra y durante la guerra que se libraba en Francia, toda Alemania se estremeció ante esta lucha por librar a la clase trabajadora de toda responsabilidad ante lo que estaba sucediendo, e incluso en Múnich, esa ciudad donde las revoluciones sólo se hacían por el precio de la cerveza, grandes manifestaciones fueron organizadas para exigir el fin de la guerra”. Marx concluyó diciendo: “Los gobiernos nos son hostiles, debemos responderles por todos los medios posibles a nuestra disposición. Meter trabajadores en los parlamentos es la política correcta, pero debemos elegir a las personas adecuadas y no a gente como Tolain” (Association internationale des travailleurs 1871, p. 699).
En la sexta sesión de la Conferencia de Londres, el 21 de septiembre de 1871, Engels tomó la palabra para apoyar la moción de Vaillant, argumentando que “debemos aconsejar absolutamente a los trabajadores que se ocupen de la política, porque la abstención está en contradicción, no sólo con los Estatutos [generales] de la Asociación [Internacional de los Trabajadores], sino también con las necesidades de la causa socialista. Los abstencionistas en política son los que condenan lógicamente los esfuerzos de la Comuna de París, donde, por primera vez, los trabajadores se apoderaron, con la palanca política, de los medios reales para lograr el triunfo de nuestros principios” (Association internationale des travailleurs 1871, p. 704).
En su discurso, Engels lanzó un ataque frontal contra el concepto de abstencionismo y sus partidarios. La abstención absoluta de la política era imposible, argumentó; tomada literalmente, significaba la aceptación pasiva del statu quo político. La única pregunta era cómo involucrarse en la política (Engels 1871a, énfasis en el original). Según Engels: El partido obrero existe ya como partido político en la mayoría de los países. Y no seremos nosotros los que lo destruyamos predicando la abstención. La experiencia de la vida actual, la opresión política a que someten a los obreros los gobiernos existentes, tanto con fines políticos como sociales, les obligan a dedicarse a la política, quiéranlo o no. Predicarles la abstención significaría arrojarlos en los brazos de la política burguesa. La abstención es completamente imposible, sobre todo después de la Comuna de París, que ha colocado la acción política del proletariado a la orden del día.
Queremos la abolición de las clases. ¿Cuál es el medio para alcanzarla? La dominación política del proletariado. Y cuando en todas partes se han puesto de acuerdo sobre ello, ¡se nos pide que no nos mezclemos en la política! Todos los abstencionistas se llaman revolucionarios y hasta revolucionarios por excelencia. Pero la revolución es el acto supremo de la política; el que la quiere, debe querer el medio, la acción política que la prepara, que proporciona a los obreros la educación para la revolución y sin la cual los obreros, al día siguiente de la lucha, serán siempre engañados por los Favre y los Pyat. Pero la política a la que tiene que dedicarse es la política obrera; el partido obrero no debe constituirse como un apéndice de cualquier partido burgués, sino como un partido independiente, que tiene su objetivo propio, su política propia.
Las libertades políticas, el derecho de reunión y de asociación y la libertad de la prensa: éstas son nuestras armas. Y ¿deberemos cruzarnos de brazos y abstenernos cuando quieran quitárnoslas? Se dice que toda acción política implica el reconocimiento del estado de cosas existente. Pero cuando este estado de cosas nos da medios para luchar contra él, recurrir a ellos no significa reconocer el estado de cosas existente (Engels 1871b).
En la misma sesión en la que Engels pronunció este discurso, Marx afirmó que los abstencionistas eran sectarios, aunque nadie se inclinaba a sospechar de su lealtad; eran hombres sinceros pero sus posiciones eran retrógradas. Marx señaló que “No es sólo contra los gobiernos que queremos la acción política, sino también contra la oposición burguesa” (Association internationale des travailleurs 1871, p. 716).
Nikolai Utin, el representante de la sección rusa de la Internacional, junto con el delegado suizo Henri Perret (secretario general del Comité fédéral romand en Suiza), el delegado belga Eugène Steens (un miembro del Conseil général belga) y John Hales (un sindicalista británico y desde 1871 Secretario General de la Asociación Internacional de los Trabajadores), presentaron la siguiente resolución: “Reconociendo la substancia de las dos resoluciones, es decir, la necesidad de la acción política del partido proletario, más que nunca en las circunstancias actuales, la Conferencia deja al Consejo General la tarea de dar la redacción final a las dos mociones de Vaillant y Serraillier-Frankel.” Utin explicó que quería que la redacción fuera reforzada por el Consejo General y esperaba que el borrador de resolución saliera más radical de sus manos. La moción de Utin fue finalmente aceptada por 10 votos a favor, 2 en contra y 4 abstenciones, con 3 delegados ausentes de la sesión (Association internationale des travailleurs 1871, pp. 709-712).
En su informe como representante de Alemania, Marx recordó que en el Reichstag mismo, Bebel y Liebknecht, los representantes de la clase obrera alemana, no temieron declarar que eran miembros de la Asociación Internacional [de loa Trabajadores] y que protestaban contra la guerra por la que se negaban a votar cualquier subsidio. El gobierno no se atrevió a hacerlos arrestar en medio de la sesión, fue sólo al salir [del parlamento] cuando la policía los apresó y los llevó a prisión. Durante la Comuna, los trabajadores alemanes no cesaban, a través de las reuniones y de los periódicos que les pertenecen, de afirmar su solidaridad con los revolucionarios de París. Y cuando la Comuna fue derrotada, realizaron una concentración en Breslau que la policía prusiana intentó en vano evitar; en este encuentro, y en otros en diferentes ciudades de Alemania, aplaudieron a la Comuna de París. Finalmente, durante la entrada triunfal en Berlín del emperador Wilhelm y su ejército, fue al grito de ¡Vive la Commune! que estos vencedores fueron recibidos por el pueblo (Association internationale des travailleurs 1871, p. 736).
Después de la conferencia, el Consejo General, en su reunión del 6 de octubre de 1871, delegó en varias comisiones la edición de las resoluciones de la conferencia. La más importante fue la resolución No. 9 sobre la “acción política de la clase trabajadora”. Hemos visto que Marx tuvo la oportunidad de perfeccionar el texto aceptado por la conferencia; la resolución resume por lo tanto la concepción marxista según la cual, para que triunfe la revolución socialista, es indispensable que la clase obrera asegure su independencia política mediante la creación de su propio partido de clase:
Considerando el siguiente pasaje del preámbulo de las Estatutos [generales de la Asociación Internacional de los Trabajadores]: “que la emancipación económica de la clase obrera es el gran fin al que todo movimiento político debe ser subordinado como medio”; Que el Manifiesto inaugural de la Asociación Internacional de los Trabajadores (1864) dice: “los señores de la tierra y los señores del capital se valdrán siempre de sus privilegios políticos para defender y perpetuar sus monopolios económicos. Muy lejos de contribuir a la emancipación del trabajo, continuarán oponiéndole todos los obstáculos posibles.... La conquista del poder político ha venido a ser, por lo tanto, el gran deber de la clase obrera”; Que el Congreso de Lausana (1867) ha aprobado esta resolución: “La emancipación social de los trabajadores es inseparable de su emancipación política”; Que la declaración del Consejo General relativa al supuesto complot de los Internacionalistas franceses en vísperas del plebiscito (1870) dice: “Ciertamente, según el tenor de nuestros Estatutos, todas nuestras secciones en Inglaterra, en el continente [europeo] y en América tienen la misión especial, no solo de servir como centros para la organización militante de la clase trabajadora, sino también de apoyar, en sus respectivos países, todo movimiento político tendiente a lograr nuestro fin último: la emancipación económica de la clase trabajadora”; Que las traducciones falsas de los Estatutos originales han dado lugar a diversas interpretaciones que fueron perjudiciales para el desarrollo y la acción de la Asociación Internacional de Trabajadores; Ante una reacción desenfrenada que aplasta violentamente todo esfuerzo de emancipación de los trabajadores y pretende mantener por la fuerza bruta la distinción de clases y la dominación política de las clases propietarias que resulta de ella; Considerando que, contra este poder colectivo de las clases propietarias, la clase obrera no puede actuar como clase sino constituyéndose en un partido político, distinto y opuesto a todos los viejos partidos formados por las clases propietarias; Que esta constitución de la clase obrera en partido político es indispensable para asegurar el triunfo de la Revolución social y su fin último: la abolición de las clases; Que la combinación de fuerzas que la clase trabajadora ya ha realizado con sus luchas económicas [en los sindicatos] debe servir al mismo tiempo como palanca para sus luchas contra el poder político de terratenientes y capitalistas.
La Conferencia recuerda a los miembros de la Internacional:
Que, en la lucha de la clase obrera, su movimiento económico y su acción política están indisolublemente unidos. (International Working Men's Association 1871, énfasis en el original).
Los textos de las resoluciones de la Conferencia de Londres aparecieron en forma de folleto en inglés y luego en traducciones en varios órganos de prensa en Alemania, Suiza, Bélgica, España e Italia (Katz 1992, p. 94). Wilhelm Liebknecht publicó las resoluciones de la Conferencia de Londres y los nuevos estatutos de la Internacional en el Volksstaat del 15 de noviembre de 1871 y el 10 de febrero de 1872 respectivamente (Morgan 1965, p. 226).
El congreso de la Haya y la escisión de la Internacional
En la reunión del Consejo General celebrada el 23 de julio de 1872, Vaillant propuso introducir la resolución No. IX sobre la “acción política de la clase obrera” entre los temas a discutir en el próximo congreso de la Asociación Internacional de los Trabajadores, que debía reunirse en La Haya en septiembre de dicho año. Vaillant argumentó que la resolución había “producido una gran sensación y la mayor parte del éxito de la Internacional en los últimos tiempos se debe a esa resolución, por lo que el Consejo debería reafirmarla y adoptarla como una de las reglas fundamentales de la sociedad.” Engels lo secundó, argumentando que “las mismas razones que nos hicieron adoptarla en la Conferencia aún existen y tendremos que combatirlas en el Congreso” (General Council of the First International 1872, pp. 262-263).
La Resolución de la Conferencia de Londres sobre la “Acción política de la clase trabajadora” fue luego aprobada por el quinto y último Congreso de la Asociación Internacional de los Trabajadores, celebrado en La Haya del 2 al 7 de septiembre de 1872. A este congreso de la Internacional asistieron 65 delegados de 12 países con 95 mandatos y en representación del Consejo General en Londres. Fue el único congreso al que asistieron Marx y Engels, y se hizo famoso principalmente por dos cosas.
Primero, porque el Congreso de La Haya expulsó a Bakunin y a su seguidor James Guillaume, tras determinar que la Alliance de la démocratie socialiste, controlada por los anarquistas, era una sociedad secreta cuyo objetivo era tomar el control de la Internacional (Association internationale des travailleurs 1873). En julio de 1872, dos meses antes del Congreso de La Haya, August Bebel y Wilhelm Liebknecht, que se habían abstenido durante la votación de los créditos de guerra en el Reichstag en julio de 1870, entraron en su prisión por dos años después de su sensacional juicio por “alta traición”. Sin embargo, a pesar de sus problemas, el Sozialistische Arbeiterpartei Deutschlands envió una gran delegación a La Haya: un grupo de nueve delegados alemanes asistió al Congreso como partidarios del Consejo General, y aunque Marx podría haber tenido éxito en la expulsión de Bakunin y su lugarteniente Guillaume sin su ayuda, su presencia naturalmente fortaleció su posición (Morgan 1965, págs. 219, 226).
La expulsión de Bakunin y Guillaume resultó en la escisión de la Internacional. El 15 de septiembre de 1872, sólo ocho días después de la clausura del congreso en La Haya, un congreso de la federación de Jura, controlada por los seguidores de Bakunin, se reunió en St. Imier. Con la presencia de dieciséis delegados, entre ellos Guillaume y Bakunin, el congreso de St. Imier declaró nulas y sin efecto las resoluciones aprobadas en La Haya, en particular las expulsiones, se negó a reconocer los “poderes autoritarios” del Consejo General y manifestó su determinación de trabajar por el establecimiento de un “pacto federativo y libre” entre todas las federaciones que deseasen participar en él. El llamamiento de la federación de Jura fue respondido por los españoles, que celebraron su propio congreso poco después.
En segundo lugar, el congreso de La Haya trasladó la sede del Consejo General de Londres a Nueva York, donde sería dirigido por el seguidor de Marx, Friedrich Sorge, para evitar que el Consejo fuera controlado por los blanquistas de Londres, quienes, bajo el liderazgo de Édouard Vaillant, habían recientemente adquirido posiciones de poder en la autoridad central de la Internacional. La ruptura de la alianza entre marxistas y blanquistas en el Congreso de La Haya contribuyó en gran medida a precipitar el declive de la organización, que fue consagrada por el traslado de la sede del Consejo General a Nueva York. La Internacional no pudo sobrevivir mucho tiempo después de la derrota de la Comuna de París, y fue disuelta oficialmente en 1876 (Katz 1992, p. 135-137).10
Menos comentado, pero no menos importante, es el hecho de que el congreso de La Haya adoptó el artículo 7a del Reglamento General de la Asociación Internacional de los Trabajadores, que resumió las ideas principales de la Resolución de la Conferencia de Londres sobre “Acción política de la clase trabajadora.” El viernes 6 de septiembre de 1871, en la quinta sesión del Congreso, se sometieron a discusión los nuevos párrafos del Reglamento General sobre la acción política de la clase obrera. Se presentó una moción para insertar, entre los párrafos 7 y 8 del Reglamento General, los párrafos que luego se convirtieron en el Artículo 7a. El blanquista francés exiliado Édouard Vaillant, el socialdemócrata alemán Adolf Hepner y el comunero exiliado Charles Longuet se pronunciaron a favor de añadir el nuevo artículo al Reglamento (tanto Vaillant como Longuet eran miembros del Consejo General), mientras que Guillaume se pronunció en contra.
Vaillant declaró:
Debemos formar un partido propio contra todos los partidos de las clases dominantes y propietarias sin ninguna conexión con las clases burguesas; incluso en el Manifiesto inaugural se recomendó la acción política de la clase obrera, y el Consejo General nunca se apartó de este deber; la Conferencia de Londres comprendió perfectamente esta verdad y asumió la responsabilidad de la Comuna, y los proletarios de todas partes se adhirieron [a la Comuna] (Gerth 1958, p. 217).
Hepner argumentó que los trabajadores alemanes no podían “mirar con complacencia cómo se hace una revolución en Francia” porque “el movimiento internacional no conoce la abstención política”. Contra los “antiautoritarios” que culpaban al “Consejo General por su uso excesivo de autoridad”, Hepner argumentó que los trabajadores alemanes creían “que la Comuna fue derrocada principalmente por falta de autoridad y de su uso” (Gerth 1958, pp. 217-218).
Guillaume sostuvo que los bakuninistas “no quieren confundirse con los gobiernos actuales, en el parlamentarismo; deseamos aplastar (aplatir) a todos los gobiernos”. Por lo tanto, en realidad no eran “abstencionistas, una frase mal elegida de Proudhon”, sino “partidarios de una política definida, de la revolución social, de la destrucción de la política burguesa, del Estado”. Por lo tanto, los seguidores de Bakunin rechazaban “la toma del poder político en el Estado” y exigían en cambio “la destrucción total del Estado como expresión del poder político” (Gerth 1958, p. 219).
Longuet argumentó que, cuando la derrota de Sedán derrocó al Segundo Imperio, “si hubiéramos estado mejor organizados como partido político, Jules Favre y sus semejantes no hubieran tomado el control y la Comuna no habría sido proclamada y victoriosa sólo en París, sino también en Berlín y en otros lugares”. La Comuna de París había caído “por falta de organización, de organización política”. El colectivismo de Guillaume no podría realizarse en la práctica “sin cierta centralización de fuerzas”. La conclusión de Longuet era que “debido a la lucha económica los trabajadores deben organizarse en un partido político, si no queremos que no quede nada de la Internacional, y Guillaume, cuyo maestro es Bakunin, no pueda pertenecer a la Asociación Internacional de los Trabajadores manteniendo tales puntos de vista” (Gerth 1958, pp. 219-220).
La moción para agregar un nuevo artículo a las Reglas Generales fue finalmente aprobada en el Congreso de La Haya por 36 votos contra 5, con 8 abstenciones (Gerth 1958, pp. 216-220, 251, 285-286).
El Artículo 7a del Reglamento General de la Asociación Internacional de los Trabajadores dice lo siguiente:
En su lucha contra el poder unido de las clases poseedoras, el proletariado no puede actuar como clase más que constituyéndose él mismo en partido político distinto y opuesto a todos los antiguos partidos creados por las clases poseedoras.
Esta constitución del proletariado en partido político es indispensable para asegurar el triunfo de la revolución social y de su fin supremo: la abolición de las clases.
La combinación de fuerzas que la clase obrera ya ha realizado con sus luchas económicas debería, al mismo tiempo, servir de palanca para sus luchas contra el poder político de sus explotadores.
Puesto que los señores de la tierra y del capital se sirven siempre de sus privilegios políticos para defender y perpetuar sus monopolios económicos y para sojuzgar el trabajo, la conquista del poder político se ha convertido en el gran deber del proletariado (Asociación Internacional de los Trabajadores 1872, pp. 400-401).
Esta es exactamente la misma idea contenida en los añadidos de Marx al libro de Lissagaray, particularmente en su balance político de la Comuna de París, donde Marx pregunta: “¿Qué legado ha dejado?”, y contesta “Una bandera, la Comuna libre; un partido bien establecido, el Partido Obrero (die Arbeiterpartei)”.
La edición alemana del libro de Lissagaray y la Crítica del programa de Gotha de Marx
El ciclo de revueltas en Francia que comenzó en 1789 (1830, 1848 y finalmente 1871) llegó a un final temporal después de la Comuna de París, y, luego de la escisión en la Asociación Internacional de los Trabajadores, la tarea práctica de construir partidos obreros de masas en los distintos países alentó un enfoque diferente. Después de la represión de la Comuna, el foco del movimiento obrero internacional se trasladó, no a los Estados Unidos como esperaban Marx y Engels en La Haya, sino a Alemania. Esta es la razón por la cual, desde 1876 hasta 1877, Marx estuvo muy involucrado en la supervisión de la traducción del libro de Lissagaray al alemán: los añadidos de Marx y sus alusiones al “Partido Obrero” también se debieron a la audiencia prevista para la versión alemana.
Para comprender las razones del involucramiento de Marx en 1876-77 en la traducción alemana de la Historia de la Comuna de 1871 de Lissagaray, debemos recordar la actitud de Marx hacia el Partido Socialista Obrero de Alemania (Sozialistische Arbeiterpartei Deutschlands, SAPD), que había sido formado poco antes, en un congreso celebrado en la ciudad de Gotha en mayo de 1875. Dicho partido, el predecesor del Partido Socialdemócrata de Alemania (Sozialdemokratische Partei Deutschlands, SPD), fue el resultado de la fusión de la Asociación General de Trabajadores Alemanes lassalleana (Allgemeinen Deutschen Arbeiterverein, ADAV) con el Partido Obrero Socialdemócrata (Sozialdemokratischen Arbeiterpartei, SDAP) liderado por August Bebel y Wilhelm Liebknecht. Los dos partidos se habían acercado debido a la unificación de Alemania luego de la Guerra Franco-Prusiana. Marx estaba preocupado por la influencia de la estrategia de los lassalleanos de transformar al estado semi-absolutista alemán en un vehículo para el cambio social radical, pero también por la estrategia de sus supuestos discípulos dirigidos por Bebel y Liebknecht, conocidos como los “Eisenachers” porque su congreso fundacional, en el que adoptaron un programa que pedía el establecimiento de un “Estado Popular Libre” (Freie Volksstaat), tuvo lugar en la ciudad de Eisenach en 1869.
Los Eisenachers entendían por “Estado Popular Libre” un estado completamente democrático, incluyendo el sufragio universal tanto para hombres como para mujeres, así como un sistema de representación parlamentaria. También entendían que significaba una república, pero no empleaban dicho término debido a los peligros que esto implicaba en el marco del sistema monárquico del Segundo Imperio alemán (Deutsches Reich). El “Estado Popular Libre” era un eufemismo para la república. El programa de Eisenach de 1869 exigía la extensión del sufragio universal masculino, directo y secreto, a todas las elecciones al parlamento, las dietas estatales y los organismos municipales; viáticos para los representantes elegidos; la introducción de legislación directa por parte del pueblo mediante la iniciativa y el referéndum; la abolición de los privilegios jurídicos y políticos de clase, propiedad, nacimiento y confesión; el establecimiento de una milicia popular para reemplazar al ejército permanente; la separación de la iglesia del estado y de las escuelas de las iglesias; educación obligatoria en escuelas primarias e instrucción gratuita en todas las instituciones educativas públicas; la independencia de los tribunales y la creación de tribunales industriales con jurados y asesoría legal gratuita; y, finalmente, la abolición de las leyes restrictivas sobre la prensa y la asociación (Allgemeinen Deutschen Arbeiterverein 1869, pp. 121-122).
En muchos aspectos, el partido creado en el congreso de Gotha era un partido obrero modelo. Tenía una base de masas real. En el congreso de unificación celebrado en Gotha del 22 al 27 de mayo de 1875, sólo estuvieron representados aquellos miembros que habían pagado las cuotas del último trimestre a cualquiera de las dos fracciones: por parte de los lassalleanos hubo 73 delegados con 15.322 votos; por parte de los Eisenachers, 56 delegados con 9.121 votos. En el segundo congreso celebrado en Gotha del 19 al 23 de agosto de 1876, los 98 delegados ya representaban un total de 38.254 miembros de 291 locales, un aumento considerable en la membresía sobre los 24.443 miembros de 1875 (Mehring 1913, pp. 89, 104). El partido tenía un liderazgo probado y confiable, que ya había soportado el encarcelamiento por defender sus ideales y pronto tendría que pasar a la clandestinidad o al exilio en 1878. Su principal líder, August Bebel, era un trabajador que había salido de las filas de la clase obrera y que se convertiría en la encarnación del trabajador con conciencia de clase que dedicó toda su vida a la emancipación de los trabajadores de la esclavitud asalariada (Bebel 1912). El partido adoptó tanto un programa como estatutos en su primer congreso, y dichos estatutos no quedaron en letra muerta, sino que eran aplicados en la práctica: los miembros tenían derecho a formar tendencias y a defender sus puntos de vista en las publicaciones del partido (ver Die Organistation der deutschen Arbeiterpartei in Sozialistische Arbeiterpartei Deutschlands 1875). El partido organizaba congresos anuales, en los que los delegados elegidos por los miembros tenían derecho a elegir la dirección del partido y a controlar sus finanzas, y cuyas actas (que incluían los debates y no sólo las resoluciones) se publicaban en forma de libro con el fin de involucrar en la medida de lo posible a la clase obrera en los debates del partido (Sozialistische Arbeiterpartei Deutschlands 1876). Esta tradición tuvo que ser suspendida cuando el partido fue obligado a pasar a la clandestinidad bajo las leyes antisocialistas de Bismarck de 1878-1890, pero se reanudó tan pronto como le resultó posible celebrar nuevamente congresos en suelo alemán.11 El SPD creó un movimiento sindical de masas y un movimiento de mujeres trabajadoras de masas prácticamente desde cero, aunque ambos pronto se enfrentaron entre sí debido a la formación gradual de una burocracia sindical (Gaido y Frencia 2018). Pero en 1875, la principal deficiencia del partido era su debilidad programática, razón por la cual Marx y Engels centraron sus críticas en ese punto en particular.
En sus Glosas marginales al programa del Partido Obrero Alemán de 1875, Marx criticó casi todos los puntos en los que los Eisenachers creían, porque denunció no sólo los elementos lassalleanos del nuevo programa, sino también, con la misma energía, su apoyo a la democracia política, que es una forma de dominación de clase de la burguesía. En un pasaje crucial, Marx observó que sus reivindicaciones políticas no se salen de la vieja y consabida letanía democrática: sufragio universal, legislación directa, derecho popular, milicia del pueblo, etc. Son un simple eco del Partido Popular [Volkspartei] burgués, de la Liga por la Paz y la Libertad. Son, todas ellas, reivindicaciones que, cuando no están exageradas hasta verse convertidas en ideas fantásticas, están ya realizadas. Sólo que el Estado que las ha puesto en práctica no cae dentro de las fronteras del imperio alemán, sino en Suiza, en los Estados Unidos, etc. Esta especie de “Estado del futuro” es ya Estado actual, aunque situado fuera “del marco” del imperio alemán (Marx 1875, p. 26, énfasis en el original).
Según la crítica de Marx, el programa confundía toda la cuestión de los objetivos finales del socialismo, porque sugería tácitamente que el partido no buscaba más que alcanzar una república democrática. Marx no negaba que los socialistas tuvieran que tener como objetivo la república democrática, pero sólo como una etapa de transición hacia la sociedad comunista. Por eso precedió su ataque a la “vieja y consabida letanía democrática” con una explicación de la naturaleza de todo el período de transición:
Entre la sociedad capitalista y la sociedad comunista media el período de la transformación revolucionaria de la primera en la segunda. A este período corresponde también un período político de transición, cuyo Estado no puede ser otro que la dictadura revolucionaria del proletariado (Marx 1875, p. 25, énfasis en el original).
La expresión “dictadura del proletariado” no aparece en el Manifiesto comunista de 1848; Marx la empleó por primera vez en su libro Las luchas de clases en Francia de 1848 a 1850, escrito en 1850, y los orígenes de la misma se remontan a la masacre de 3.000 trabajadores parisinos por la burguesía francesa conocida como las “Jornadas de junio” (journées de Juin) de 1848.12 Por lo tanto, Marx había estado postulando la necesidad de una etapa transicional de dictadura del proletariado desde 1850, y de hecho la consideraba como la piedra angular de su teoría política13, pero fue Engels quien hizo explícita la conexión entre la Comuna de París y la dictadura del proletariado en su introducción a la edición de 1891 de La guerra civil en Francia, donde escribió: “Últimamente, las palabras ‘dictadura del proletariado’ han vuelto a sumir en santo horror al filisteo socialdemócrata. Pues bien, caballeros, ¿queréis saber qué faz presenta esta dictadura? Mirad a la Comuna de París: ¡he ahí la dictadura del proletariado!” (Engels 1891, p. 504).
En una carta dirigida a Bebel el 18-28 de marzo de 1875, junto con muchos puntos similares a los de la Crítica del programa de Gotha, Engels ridiculizó con desprecio el “montón de demandas puramente democráticas bastante confusas” que los Eisenachers habían incluido en el programa para contrarrestar las ideas lassalleanas. Engels centró su crítica en la idea del “estado libre” y recomendó que se eliminaran del programa todas las referencias al “estado”, el “estado popular” o el “estado libre”, porque todas las estructuras políticas son instrumentos de dominio de clase. En uno de los pasajes cruciales, explicó esto a Bebel de la siguiente manera:
Siendo el Estado una institución meramente transitoria, que se utiliza en la lucha, en la revolución, para someter por la violencia a los adversarios, es un absurdo hablar de Estado popular libre: mientras el proletariado necesite todavía del Estado no lo necesitará en interés de la libertad, sino para someter a sus adversarios, y tan pronto como pueda hablarse de libertad, el Estado como tal dejará de existir. Por eso nosotros propondríamos decir siempre, en vez de la palabra Estado, la palabra “comunidad” (Gemeinwesen), una buena y antigua palabra alemana equivalente a la palabra francesa commune (Engels 1875, p. 36, énfasis en el original).
Si la exposición de Engels encapsulaba muy bien la teoría marxista del estado, también golpeaba al corazón de las tradiciones políticas de los Eisenachers. Precisamente como Marx en la Crítica del programa de Gotha, Engels les pidió abandonar su compromiso con el “Estado del pueblo” como un objetivo final del movimiento socialista y, por lo tanto, repensar toda la cuestión de los objetivos inmediatos, transicionales y finales. Además, con su referencia a la Comuna hizo una sugerencia específica sobre lo que sería apropiado como una consigna para definir el objetivo final.
Como Marx, Engels dejó muy claro que para los socialistas una república democrática sólo podía ser un objetivo transicional o intermedio en el camino hacia la sociedad socialista final. Marx y Engels creían que estas distinciones tenían que estar claras para que los socialistas pudieran sentar una base ideológica que los distinguiera de los demócratas burgueses y los guiara en su papel de líderes de la clase obrera.
Las recomendaciones de Engels implicaban dos tareas, una negativa y la otra positiva. Ante todo, era necesario omitir toda referencia al “Estado del pueblo” como objetivo político del movimiento obrero, porque el socialismo no tendría ninguna necesidad de utilizar el estado y porque el “Estado popular” encarnaba los objetivos de los demócratas burgueses y, por lo tanto, sólo podía ser una demanda de transición para el partido obrero. Engels también aconsejó que, en lugar de “Estado del pueblo”, los socialistas pensasen en términos de la Comuna como objetivo final del movimiento obrero, porque la Comuna no había sido un estado, y porque, debido a su carácter de clase, se había embarcado en un curso socialista (Lidtke 1966, pp. 47-50). Es la misma idea que Marx expresó en sus añadidos al libro de Lissagaray, donde argumentó que “La noción de comunalismo es, pues, la idea, el gobierno de los trabajadores (die Mitregierung des Arbeiters) es el hecho en que culmina el 18 de marzo”.
Conclusiones
Los añadidos de Marx a la Historia de la Comuna de 1871 de Lissagaray contribuyen a concretizar su análisis de la Comuna de París como el primer intento de crear un gobierno obrero. Describen los antecedentes del levantamiento de los trabajadores parisinos en las condiciones políticas y sociales del Segundo Imperio Francés y en las circunstancias brutales de la derrota militar en la Guerra Franco-Prusiana y del sitio de París. También muestran por qué la idea comunal se convirtió en el centro de las aspiraciones populares en la capital, cuyos habitantes habían sido privados de autogobierno local durante ochenta años. Aunque elogió su valentía e internacionalismo, Marx criticó duramente la insuficiencia de los líderes de la Comuna de París, incluyendo los de la minoría después de la división en el Consejo de la Comuna. Marx explicó esas debilidades por la falta de derechos democráticos, que privaron a la clase trabajadora de la oportunidad de desarrollar su conciencia de clase y su organización, una deficiencia que se manifestó en el desarrollo incipiente de la Asociación Internacional de los Trabajadores. En consecuencia, Marx ofreció una imagen matizada de la Comuna como un gobierno de clase obrera, mostrando cómo, aún después de que los trabajadores destrozaran el aparato estatal de la burguesía en la capital, su propio gobierno de clase siguió estando mediado por sus representantes políticos, lo cuales eran, social e ideológicamente, en su mayoría pequeñoburgueses.
En los capítulos finales del libro de Lissagaray, Marx añadió una descripción desgarradora de la brutalidad de la represión burguesa que siguió a la derrota de la Comuna de París, que desafortunadamente tuvimos que dejar de lado por razones de espacio. Pero quizás el aspecto más interesante de sus añadidos es el balance político que Marx hizo de la experiencia de la Comuna. Marx argumentó que, aunque fue derrotada, la Comuna dejó a la clase obrera un legado indeleble: la idea de que los trabajadores tenían que organizarse en un partido propio y que, después de aplastar al Estado burgués, debían establecer un gobierno obrero para poder “hacerse cargo de sus propios asuntos”. Tal como Marx la elaboró posteriormente en su Crítica del programa de Gotha, dicha perspectiva implicaba que el partido obrero debía ir más allá de la república democrática, que es una forma de dominio de clase burgués, y esforzarse, después de “un período político de transición, cuyo Estado no puede ser otro que la dictadura revolucionaria del proletariado”, por reemplazar al estado por la Comuna como objetivo final del movimiento obrero. La Comuna de Paris les había mostrado a los trabajadores el camino político a seguir para lograr su propia liberación: “es por eso”, concluyó Marx, “que todos los trabajadores de la tierra le dan la bienvenida como una fecha de liberación”.
Referencias
Allgemeinen Deutschen Arbeiterverein 1869, Das Eisenacher Programm. Beschlossen auf dem Parteitag des Allgemeinen Deutschen sozial-demokratischen Arbeiterkongresses zu Eisenach am 7., 8. und 9. August 1869. Bericht nach den Protokollen des Parteitages, Offenbach: Drott, 1947.
Asociación Internacional de los Trabajadores 1872, “Estatutos Generales de la Asociación Internacional de los Trabajadores”, en Karl Marx y Friedrich Engels, Obras escogidas, Madrid: Akal, 2016, Vol. 1, pp. 398-401.
Association internationale des travailleurs 1871, Procès-verbaux de la Conférence des délégués de l’Association Internationale des Travailleurs réunie à Londres du 17 au 23 septembre 1871, in Karl Marx und Friedrich Engels, Marx-Engels-Gesamtausgabe (MEGA²), I/22. Werke, Artikel, Entwürfe, März bis November 1871, Berlin: Dietz Verlag, 1978, pp. 641-748.
Association internationale des travailleurs 1873, L’alliance de la démocratie socialiste et l'association internationale des travailleurs : Rapport et documents publiés par ordre du congrès international de La Haye, Londres : A. Darson.
Bebel, August 1912, My Life, London: Е. Fisher and Unwin.
Bidouze, René 1991, Lissagaray, la plume et l'épée, Paris : Editions ouvrières.
Dommanget, Maurice 1962, "La Première Internationale", Revue d'histoire économique et sociale, Vol. 40, No. 4, pp. 549-556.
Edwards, Stewart (ed.) 1973, The Communards of Paris, 1871, Cornell University Press.
Engels, Friedrich 1871a, “Über die politische Aktion der Arbeiterklasse. Rededisposition für die Sitzung der Londoner Konferenz am 21. September 1871”, in Karl Marx und Friedrich Engels, Marx-Engels-Gesamtausgabe (MEGA²), I/22. Werke, Artikel, Entwürfe, März bis November 1871, Berlin: Dietz Verlag, 1978, p. 307.
Engels, Friedrich 1871b, “Sur l'action politique de la classe ouvrière : Note manuscrite du discours prononcé à la séance du 21 septembre 1871 de la Conférence de Londres,” in Karl Marx und Friedrich Engels, Marx-Engels-Gesamtausgabe (MEGA²), I/22. Werke, Artikel, Entwürfe, März bis November 1871, Berlin: Dietz Verlag, 1978, p. 308.
Engels, Frederick 1874, “El programa de los emigrados blanquistas de la comuna (Artículo II de la serie Literatura de los emigrados),” Der Volksstaat, No. 73, 26 de junio de 1874, en Karl Marx y Friedrich Engels, Obras escogidas, Moscú: Editorial Progreso, 1974, tomo II, pp. 401-408.
Engels, Friedrich 1875, “Carta a A. Bebel, 18-28 de marzo de 1875”, en Karl Marx y Friedrich Engels, Obras Escogidas, Madrid: Akal, 2016, Vol. 2, pp. 31-38.
Engels, Friedrich 1891, “Introducción a La guerra civil en Francia” (“Londres, en el vigésimo aniversario de la Comuna de París, 18 de marzo de 1891”), en Karl Marx y Friedrich Engels, Obras escogidas, Madrid: Akal, 2016, Vol. 1, pp. 491-504.
Freymond, Jacques (ed.) 1962, La Première Internationale, recueil de documents publié sous la direction de Jacques Freymond ; texte établis par Henri Burgelin, Knut Langfeldt et Miklós Molnár ; introduction par Jacques Freymond ; Genev̀e : Librarie E. Droz, 1962-1971. Tome 1 : La préhistoire de la 1e Internationale, les Congrès de Genève, Lausanne, Bruxelles. Tome 2 : Congrès de Bâle, Conférence de Londres de 1871, Congrès de La Haye. Tome 3 : Les conflits au sein de l'internationale 18872-1873. Tome 4 : Les congrès et les conférences de l'internationale 1873-1877.
Gaido, Daniel and Cintia Frencia 2018, “‘A Clean Break’: Clara Zetkin, the International Socialist Women's Movement and Feminism,” International Critical Thought, Vol. 8, No. 2, June 2018, pp. 1-27.
General Council of the First International 1872, Documents of the First International: The General Council of the First International, 1871-1872: Minutes, London: Lawrence & Wishart, n.d.
Gerth, Hans 1872, The First International: Minutes of the Hague Congress of 1872, with related documents. Photofacsimile with English translation, and editorial material by Hans Gerth, Madison: The University of Wisconsin Press, 1958.
Gluckstein, Donny 2006, The Paris Commune: A Revolutionary Democracy, London: Bookmarks.
Godineau, Laure, et Marc César (dir.) 2019, La Commune de 1871 : Une relecture, Paris : Créaphis.
International Working Men's Association 1871, “Resolutions of the Conference of Delegates of the International Working Men's Association Assembled at London from 17th to 23rd September 1871 (Circular issued by the General Council of the Association): IX. Political Action of the Working Class,” in Karl Marx and Frederick Engels, Collected Works, London: Lawrence & Wishart, 1978, Vol. 22: Marx and Engels, 1870-1871, pp. 426-427.
International Working Men's Association 1872, “Amendments to the General Rules and Administrative Regulations of the International Working Men's Association adopted by the General Council in the Summer of 1872: General Rules of the International Working Men's Association,” in Karl Marx and Frederick Engels, Collected Works, London: Lawrence & Wishart, 1978, Vol. 23: Marx and Engels, 1871-1874, pp. 198-201.
Kapp, Yvonne 1972, Eleanor Marx: The crowded years (1884-1898), New York: Pantheon Books.
Katz, Henryk 1992, The Emancipation of Labor: A History of the First International, Westport, CT: Greenwood Press.
Kouvélakis, Stathis (ed.) 2021, Karl Marx et Friedrich Engels sur la Commune de Paris : Textes et controverses ; Choix de textes et présentation par Stathis Kouvélakis, Paris : Éditions sociales.
Lidtke, Vernon L. 1966, The Outlawed Party: Social Democracy in Germany, 1878-1890, Princeton, N. J.: Princeton University Press.
Lissagaray, Prosper-Olivier 1871, Les Huit Journées de mai derrière les barricades, Bruxelles : Bureau du Petit Journal.
Lissagaray, Prosper-Olivier 1873, Vision de Versailles, Bruxelles : Librairie Socialiste.
Lissagaray, Prosper-Olivier 1876, Histoire de la Commune de 1871, Bruxelles : Librairie contemporaine de Henri Kistemaecker.
Lissagaray, Prosper-Olivier 1877, Geschichte der Commune von 1871. Autorisirte deutsche Ausgabe nach dem vom Verfasser vervollständigten französischen Original. Braunschweig: Bracke, Jr.
Lissagaray, Prosper-Olivier 1886, History of the Commune of 1871, translated from the French of Lissagaray by Eleanor Marx Aveling, London: Reeves and Turner.
Lissagaray, Prosper-Olivier 1896, Histoire de la Commune de 1871, Paris : E. Dentu Éditeur.
Lissagaray, Prosper-Olivier 1971, Historia de la Comuna de Paris, Barcelona: Estela. 2 vols.
Marx, Karl 1850, La lucha de clases en Francia, 1848-1850, escrito por Marx en 1850, publicado por vez primera en la revista Neue Rheinische Zeitung. Politisch-ökonomische Revue, Nos. 1, 2, 3 and 5-6, 1850, en Karl Marx y Friedrich Engels, Obras escogidas, Madrid: Akal, 2016, Vol. 1, pp. 112-245.
Marx, Karl 1852, “Marx a J. Weydemeyer, 5 de marzo de 1852”, en Karl Marx y Friedrich Engels, Obras escogidas, Madrid: Akal, 2016, Vol. 2, p. 481.
Marx, Karl 1871, La guerra civil en Francia: Manifiesto del Consejo General de la Asociación Internacional de los Trabajadores (abril-mayo de 1871), en Karl Marx y Friedrich Engels, Obras escogidas, Madrid: Akal, 2016, Vol. 1, pp. 491-571.
Marx, Karl 1871a, “Marx a L. Kugelmann” (Londres, 12 de abril de 1871)”, en Karl Marx y Friedrich Engels, Obras escogidas, Madrid: Akal, 2016, Vol. 2, pp. 492-493.
Marx, Karl 1872, “The Nationalisation of the Land,” The International Herald, No. 11, 15 June 1872, in Karl Marx and Frederick Engels, Collected Works, London: Lawrence & Wishart, 1978, Vol. 23: Marx and Engels, October 1871-July 1874, pp. 131-136.
Marx, Karl 1875, Glosas marginales al programa del Partido Obrero Alemán: Crítica del programa de Gotha (mayo de 1875), en Karl Marx y Friedrich Engels, Obras escogidas, Madrid: Akal, 2016, Vol. 2, pp. 5-42.
Marx, Karl 1876, “Marx an Wilhelm Bracke in Braunschweig (London, 23. September 1876),” en Karl Marx und Friedrich Engels, Werke, Band 34, Briefe, Januar 1875-Dezember 1880, Erster Teil: Briefwechsel zwischen Marx und Engels, Februar 1875-September 1880, Berlin: Dietz Verlag, 1967, pp. 203-204.
Marx, Karl 1877, “Marx an Wilhelm Blos in Hamburg (London, 10. November 1877),” en Karl Marx und Friedrich Engels, Werke, Band 34, Briefe, Januar 1875-Dezember 1880, Zweiter Teil: Briefe von Marx und Engels an dritte Personen, Januar 1875-Dezember 1880, Berlin: Dietz Verlag, 1967, pp. 308-309.
Marx, Karl 1881, “Marx an Ferdinand Domela Nieuwenhuis, 22. Februar 1881,” en Karl Marx und Friedrich Engels, Werke, Band 35, Zweiter Teil: Briefe von Marx und Engels an dritte Personen, Januar 1881-März 1883, Berlin: Dietz Verlag, 1967, pp. 159-161.
Marx, Karl Jenny Marx, et Friedrich Engels 1971, Lettres à Kugelmann, Traduction, présentation et notes de Gilbert Badia, Paris : Éditions sociales.
Mehring, Franz 1913, Geschichte der deutschen Sozialdemokratie, Vierter Band: Bis zum Erfurter Programm, fünfte Auflage, Stuttgart : J. H. W. Dietz Nachfolger.
Réimpression du Journal officiel de la République française sous la commune, du 19 mars au 24 mai 1871, Paris : Victor Bunel Éditeur, 1872.
Riazanov, David 1927, Karl Marx and Friedrich Engels, London: Lawrence & Wishart.
Rougerie, Jacques 1971, Paris libre, 1871, Paris : Éditions du Seuil.
Rougerie, Jacques 1972, « L'A.I.T. [Association internationale des travailleurs] et le mouvement ouvrier à Paris pendant les événements de 1870-1871 », International Review of Social History, Vol. 17, Issue 1, April 1972, pp. 3-102.
Rougerie, Jacques 2009, « Écriture d’une histoire « immédiate » : l’Histoire de la Commune de 1871 de Lissagaray », en La Révolution, 1789-1871 : Écriture d'une histoire immédiate, édité par Philippe Bourdin, Clermont-Ferrand : Publication de l’Université Blaise Pascal, pp. 307-329.
Sozialistische Arbeiterpartei Deutschlands 1875, Protokoll des Vereinigungs-Congresses der Sozialdemokraten Deutschlands abgehalten zu Gotha, vom 22. bis 27. Mai 1875, Druck und Verlag der Genossenschaftsdruckerei, 1875. [Reprinted as Das Gothaer Programm. Beschlossen auf dem Vereinigungs-Kongreß der Sozialdemokraten Deutschlands in Gotha vom 22. bis 27. Mai 1875. Offenbach am Main: Bollwerk-Verlag Karl Drott, 1947.]
Sozialistische Arbeiterpartei Deutschlands 1876, Protokoll des Socialisten-Congresses zu Gotha vom 19. bis 23. August 1876, Berlin: Verlag der Allgemeinen Deutschen Associations-Buchdrucherei, 1876.
Tombs, Robert 1999, The Paris Commune 1871, London: Longman.
Tombs, Robert 2014, Paris, bivouac des révolutions : La Commune de 1871, Paris : Libertalia.
- Durante el asedio alemán, el Journal Officiel de la municipalidad de París había insertado una carta de Courbet exigiendo el derrocamiento de la columna. (Nota de Marx)
- Por lo tanto, Courbet aún no era miembro de la Comuna. Sin embargo, el poder judicial de Versalles lo trató como el autor principal de la caída de la columna y lo condenó a sufragar el costo de la reconstrucción. (Nota de Marx)
- Geschichte der Commune von 1871, pp. 232.
- Geschichte der Commune von 1871, pp. 238-239.
- History of the Commune of 1871, pp. 497-498; Geschichte der Commune von 1871, p. 214. Marx añadió como Apéndice I a La guerra civil en Francia una versión abreviada de este informe (Marx y Engels 2016, tomo I, pp. 568-569).
- Geschichte der Commune von 1871, pp. 362-367.
- En una carta dirigida al traductor del libro de Lissagaray al alemán, Wilhelm Blos, fechada el 10 de noviembre de 1877, Marx escribió: “Respecto a la ‘suppression de l'État’, una expresión que el propio Lissagaray modificará en la 2ª edición francesa, el sentido no es diferente del expuesto en mi panfleto sobre La guerra civil en Francia. En resumen, puede traducirlo como ‘abolición (o supresión) del estado de clase’ [“Abschaffung (oder Unterdrückung) des Klassenstaats”]” (Marx 1877, p. 308). Pero la confrontación de esta cita aparentemente reveladora con el texto original francés es decepcionante, ya que aparece una nota a pie de página que trata de un tema secundario: « ll [Jean-Baptiste Millière] démontra, pièces en mains, dans le Vengeur qui avait remplacé le Combat, que, depuis de longues années, Jules Favre s'était rendu coupable de faux, de bigamie, de suppression d’état », es decir: “Él [Jean-Baptiste Millière] demostró, con documentos en mano, en el Vengeur que había reemplazado a Combat, que, durante muchos años, Jules Favre había sido culpable de falsificación, bigamia, supresión del estado.” (Lissagaray 1876, p. 54, note 1). En la versión alemana no hay mención alguna del “Abschaffung (oder Unterdrückung) des Klassenstaats” (de hecho, no se menciona al Klassenstaat en absoluto), y la nota al pie se traduce de la siguiente manera: "Er wies im Vengeur, der auf den Combat folgte, mit Actenstücken in der Hand nach, daß sich Jules Favre seit langen Jahren der Fälschung, der Bigamie, der Unterschlagung von Staatsgeldern schuldig gemacht” (Lissagaray 1877, p. 37, nota 2), es decir, suppression d'état se traduce como “malversación de fondos estatales”.
- Marx estaba satisfecho con la recepción de La guerra civil en Francia. Se vendieron tres ediciones en dos meses y, además, según dijo, “tengo el honor de ser en este momento el hombre más calumniado y más amenazado de Londres”. Según el testimonio de Adolf Hepner, el coeditor del Leipzig Volksstaat, el periódico de August Bebel y Wilhelm Liebknecht, los socialdemócratas alemanes, después de haber distribuido La guerra civil en Francia en más de 4.000 ejemplares en el Volksstaat, publicaron una edición separada de más de 8.000 ejemplares (Gerth 1958, págs. xiii, 218).
- Las actas de la segunda conferencia de Londres fueron publicadas en el segundo volumen de la colección La Première Internationale, recueil de documents (Freymond 1962, tome 2, pp. 145-244) y en Marx-Engels-Gesamtausgabe (MEGA²), I/22. Werke, Artikel, Entwürfe, März bis November 1871, Berlin: Dietz Verlag, 1978, pp. 641-748 (Association internationale des travailleurs 1871).
- Édouard Vaillant y el resto de los refugiados blanquistas en Londres expusieron sus diferencias con Marx y sus seguidores en dos folletos editados en Londres: Internationale et Révolution: A propos du Congrès de la Haye (noviembre de 1872), y Aux Communeux (junio de 1874) (firmado: groupe La Commune Révolutionnaire). Ambos documentos hablaban de la necesidad de establecer, después de la toma del poder, “la dictature du prolétariat”, pero como argumentó Engels en su respuesta al segundo panfleto, los blanquistas entendían por esta expresión algo diferente a los marxistas: “De la idea blanquista de que toda revolución es obra de una pequeña minoría revolucionaria se desprende automáticamente la necesidad de una dictadura inmediatamente después del éxito de la insurrección, de una dictadura no de toda la clase revolucionaria, del proletariado, como es lógico, sino del contado número de personas que han llevado a cabo el golpe y que, a su vez, se hallan ya de antemano sometidas a la dictadura de una o de varias personas” (Engels 1874, p. 402).
- Las minutas de los congresos que celebró lo que en 1890 se convirtió en el SPD (Sozialdemokratische Partei Deutschlands) están disponible online como Protokolle über die Verhandlungen der Parteitage der Sozialdemokratischen Partei Deutschlands http://library.fes.de/parteitage/index-pt-1890.html
- “El proletariado de París fue obligado por la burguesía a hacer la insurrección de junio. Ya en esto iba implícita su condena al fracaso. Ni su necesidad directa y confesada le impulsaba a querer conseguir por la fuerza el derrocamiento de la burguesía, ni tenía aún fuerzas bastantes para imponerse esta misión. El Moniteur hubo de hacerle saber oficialmente que habían pasado los tiempos en que la república tenía que rendir honores a sus ilusiones, y fue su derrota la que le convenció de esta verdad: que hasta el más mínimo mejoramiento de su situación es, dentro de la república burguesa, una utopía; y una utopía que se convierte en crimen tan pronto como quiere transformarse en realidad. Y sus reivindicaciones, desmesurados en cuanto a la forma, pero minúsculas e incluso todavía burguesas por su contenido, cuya satisfacción quería arrancar a la república de febrero, cedieron el puesto a la consigna audaz y revolucionaria: ¡Derrocamiento de la burguesía! ¡Dictadura de la clase obrera!” (Marx 1850, p. 160, énfasis en el original).
- En una carta a Joseph Weydemeyer del 5 de marzo de 1852, Marx escribió: “Por lo que a mí se refiere, no me cabe el mérito de haber descubierto la existencia de las clases en la sociedad moderna ni la lucha entre ellas. Mucho antes que yo, algunos historiadores burgueses habían expuesto ya el desarrollo histórico de esta lucha de clases y algunos economistas burgueses la anatomía económica de éstas. Lo que yo he aportado de nuevo ha sido demostrar: 1) que la existencia de las clases sólo va unida a determinadas fases históricas de desarrollo de la producción; 2) que la lucha de clases conduce, necesariamente, a la dictadura del proletariado; 3) que esta misma dictadura no es de por sí más que el tránsito hacia la abolición de todas las clases y hacia una sociedad sin clases” (Marx 1852, énfasis en el original).
VIENE DE: