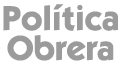Selva, noche, luna, pena en el yerbal: ha muerto Ramón Ayala
Escribe Olga Cristóbal

Tiempo de lectura: 3 minutos
Neike, neike, neike, el grito del capanga va resonando/¡Neike! ¡Neike!/ Fantasma de la noche que no acabó./Noche mala que camina hacia el alba de la esperanza,/día bueno que forjarán los hombres de corazón./
El autor de la galopa que inmortalizó hace casi 70 años la vida amarga de los obreros de los yerbatales -con la violenta y lujosa paleta de colores de la selva misionera- fue Ramón Ayala, que murió la madrugada de este 8 de diciembre a sus 96. Dicen que el Che cantaba “El mensú” en los fogones de Sierra Maestra.
Ramón Ayala fue poeta, músico, intérprete, artista plástico, y un humorista y seductor irreductible –“la mujer es el acontecimiento más bello del planeta”, decía sin ningún temor a los cerrojos de la corrección política-. Pero, sobre todo, Ayala fue uno de los grandes creadores de la música litoraleña por casi un siglo (comenzó a componer a los 14).
Nació en 1927 frente al río Paraná, en el pueblo de Garupá, a 15 kilómetros de Posadas, el mayor de cinco hermanos. Tras la muerte del padre, cónsul argentino en el sur de Brasil, la familia quedó sin recursos, vivió de prestado en una casa embrujada, y finalmente se trasladó a Buenos Aires. Ayala se convirtió en un niño changuero en Dock Sud para ayudar a parar la olla a una madre guitarrera y compositora, que supo transferir a sus hijos esos dones.
“Hay que hacerle caso al cuerpo. Si no le hacés caso al cuerpo, estás perdido”, sostenía para explicar por qué la mudanza a la gran ciudad no borró un registro más sensorial que melancólico del poderoso sol, los ríos, la tierra colorada, la selva y los personajes que poblaron la infancia. Toda la obra de Ayala está instalada en esos paisajes y en las vivencias de ese entonces.
“Soy de verdad, y puedo enseñar a vivir la vida”, dijo de muchos modos cuando ya se había convertido, pasados los 80, en un personaje de culto. Tal vez por eso sus más de 300 canciones se fueron abriendo paso sin la asistencia de las grandes disqueras hasta convertirse en parte del cancionero popular.
En toda su obra estalla la exuberancia de la selva misionera, los misterios del monte chaqueño, la omnipresencia del río, la cadencia del agua, los pájaros, los peces, el sol brutal. Escenarios de colores rotundos donde, se llore la soledad o se recuerde una historia dulce de amor, Ayala nunca se olvida de incorporar la brutalidad de las condiciones de vida de quienes los habitan.
Ayala describe con el fulgor y la grandilocuencia tropical del habla litoraleña la potencia de la naturaleza. Admira los capullos blancos del algodón, “el dolor sin fin” del urutaú, al lapacho “solito en el monte”, a la fortaleza de los quebrachos. “Algo se mueve en el fondo del Chaco Boreal/Sombras de bueyes y carro buscando el confín/Lenta mortaja de luna sobre el cachapé/Muerto el gigante del monte en su viaje final”. Así llora a los troncos vencidos.
Pero aunque se deslumbre con los colores, los sonidos, los olores, los pliegues poderosos de la Naturaleza, Ayala va más allá, se abre con sensibilidad de orfebre a una segunda condición, la del cronista tiernísimo de la vida de los oprimidos. En el mar verde de los yerbatales, Ayala ve a los mensúes y la crueldad de los capataces. En el mar blanco del algodón, al cosechero que cruza en su canoa el Paraná en busca del sueño inalcanzable de “un ranchito borracho de luna y amor”. “El alba pesa en el cuerpo del cosechero dormido/Y el algodón de sus sueños le va tejiendo el destino”, dice.
En el cementerio de los quebrachales, más le duelen, lo indignan, lo rebelan, los hacheros, los cachapeceros, los jangaderos, Pilincho Pernera, el chico que cosecha naranjas –“a veces digo la puta cuando me acogota el yugo”-, los pescadores.
Abandonados a su suerte, la tierra, el agua y los animales son la compañía más leal a los trabajadores. Con certeza poética Ayala bautiza al soberbio dorado como “el pan del agua” que le da a los pescadores “su amigo, el río Paraná”. “Pescador del río bravo/Canoero, canoero/Nacido entre los sauzales/A orillitas del Paraná”
Todos los oficios de esos hombres curtidos por el sol y el trabajo tienen su oración. A todos los obreros acuna su canto. Para él -que ha escrito esos enormes versos al paisaje- no hay paisaje más conmocionante que el paisaje humano. Y eso lo convierte en un poeta mayor.
“La poesía es atrapar la vida con una red de palabras. De acuerdo a cómo esté hecha la red, o sea el conocimiento, uno atrapa la vida; y hay que atraparla con una buena red”, dijo una vez.
La aguda conciencia de los males de este mundo no le impedían tener un humor relampagueante: “Me acaban de llamar de la Universidad de Misiones para avisarme que me dieron un doctorado Honoris Causa. De modo que está usted hablando con un doctor. ¿Qué le duele?”, le preguntó en una entrevista a Patricia Kolesnicov, pulverizando la solemnidad del honoris causa en un instante.
Ayala dijo que su meta era “llegar al corazón del pueblo”. Hoy, que partió Ramón, su música ya está fundida con aquellos a quienes la dedicó.