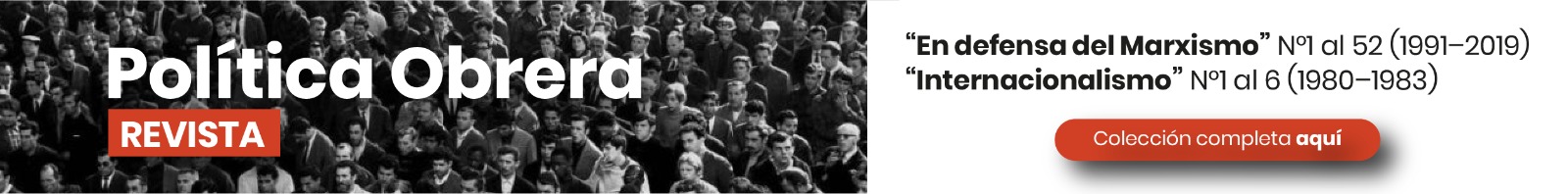El gobierno y los rectores avanzan en la mercantilización de las carreras universitarias
Escriben Damián Melcer y Patricia Lambruschini
Impulsemos autoconvocatorias de docentes y estudiantes para rechazar el SACAU, los CRE y las reformas reaccionarias de los planes de estudio.
Tiempo de lectura: 9 minutos
La Secretaría de Educación del Ministerio de Capital Humano anunció una modificación en el Sistema Argentino de Créditos Académicos Universitarios (SACAU), para comenzar a implementar el Crédito de Referencia del Estudiante (CRE), como “una nueva unidad de medida académica” en torno a la cual deberían organizarse los planes de estudio de las carreras de grado y pregrado de todo el país.
El gobierno de Milei se apoya y avanza en la aplicación de una normativa aprobada en noviembre de 2023, cuando el gobierno de Alberto Fernández, Cristina Kirchner y Sergio Massa llegaba a su fin. En la Resolución 2598/2023 del entonces Ministerio de Educación se estableció la creación del SACAU y también del CRE, definido como “la unidad de tiempo total de trabajo académico que dedican los/las estudiantes para alcanzar los objetivos formativos” (1). Tanto esa resolución como su modificación, se inscriben en los lineamientos de la Ley de Educación Superior (LES), rechazada una y otra vez por el movimiento docente y estudiantil por su contenido privatizador.
Desde que Milei asumió el poder atacó el ámbito educativo -como lo hicieron los fascistas Bolsonaro y Trump- por ser centros de pensamiento y circulación de las ideas. Para este nuevo ataque a la universidad, que se suma a la brutal asfixia presupuestaria y salarial, el gobierno contó con el apoyo de todos los rectores del sector público (CIN) y privado (CRUP), que desde hace tiempo vienen reclamando la implementación del sistema de créditos. El “nuevo sistema fue aprobado de manera unánime por el Consejo de Universidades”, a sabiendas que “implica un cambio sustancial en la concepción de la organización curricular” (2).
La reforma planteada supone una orientación destructiva para las carreras universitarias y un avance sin cortapisas en la mercantilización de la educación superior. Un planteo reaccionario que es impulsado conjuntamente por las autoridades universitarias, todo el espectro político de los partidos burgueses y los organismos internacionales del gran capital.
¿En qué consiste el nuevo sistema de créditos?
A diferencia del modelo actual, donde los planes de estudio se organizan en torno a las horas de interacción entre docentes y estudiantes, el nuevo sistema propone hacerlo en torno a los CRE, que además de contemplar las horas de clase, consideran el trabajo autónomo del estudiante, es decir, las horas de estudio, de preparación de exámenes, de resolución de actividades, de elaboración de trabajos y proyectos, entre otras posibilidades educativas. Se establece que cada crédito equivale a entre 25 y 30 horas de dedicación académica y que los planes de estudio deberán diseñarse con un promedio de 60 créditos anuales (es decir, de 1500 a 1800 horas de trabajo total del estudiante, distribuidas en horas de interacción pedagógica y de trabajo autónomo). La duración de las carreras universitarias también se expresará en esta unidad de valor estandarizada, que indica la cantidad de créditos que deben cumplirse para obtener un título: Carreras de 2 años = 120 CRE (de 3.000 a 3.600 horas de trabajo total); Carreras de 4 años = 240 CRE (de 6.000 a 7.200 horas de trabajo total); etc.
La adopción del nuevo sistema de créditos será obligatoria para todas las carreras que soliciten aprobación oficial y validez nacional a partir del 1° de enero de 2027. A su vez, las universidades podrán incorporar las carreras ya vigentes a este sistema, para lo cual deberían reformar sus planes de estudio.
Entre los objetivos declarados del nuevo régimen se encuentran: 1) transparentar el tiempo total que requieren los estudiantes para completar una carrera; 2) promover la “libertad educativa” y planes de estudio “flexibles”, en los que se integren diversas estrategias pedagógicas, empleando distintas tecnologías y modalidades de cursado; 3) favorecer la movilidad estudiantil en Argentina y en el exterior; 4) acortar los tiempos de graduación.
Internacionalización de la educación, subsunción al capital
El modelo que se busca aplicar se inspira y se alinea con el proceso privatizador que ya vivió la Unión Europea con el avance del Plan Bolonia desde fines de los ‘90, y que también se ha extendido a otras partes del mundo.
En Europa está vigente el Sistema Europeo de Transferencia y Acumulación de Créditos (ECTS) que permite que “los créditos cursados en una institución de educación superior se contabilicen para obtener una titulación en otra” (3). Estados Unidos también se maneja con un sistema de créditos. La principal diferencia entre ambos, es que el ECTS se basa en la carga total de trabajo y en el rendimiento del estudiante, mientras que el modelo estadounidense sólo mide el tiempo dedicado a la materia, independientemente de su desempeño. En América Latina, también se ha avanzado en la implementación de sistemas semejantes en México, Colombia y Chile; en Brasil se está librando una lucha porque se intenta imponer esta modalidad.
Toda una política que sigue los designios del Banco Mundial, del BID, de la OCDE y de la UNESCO. En 1995, el Banco Mundial planteaba que “la enseñanza superior no debiera tener mayor derecho a utilizar los recursos fiscales disponibles para la educación en muchos países en desarrollo”, impulsaba que fuera el sector privado el que cubriera “la creciente demanda social de educación postsecundaria”, y bregaba para que “los sistemas del nivel terciario sean más sensibles a las necesidades cambiantes del mercado laboral” (4).
En un documento de la UNESCO de 2018, se estimula a los gobiernos a renovar los sistemas educativos con varias orientaciones, entre las que se encuentran: “crear un sistema regional de información de educación superior como base para la movilidad académica”, “estandarizar procedimientos de evaluación de calidad” y “desarrollar un sistema de créditos académicos comunes” (5).
Estos lineamientos de los organismos internacionales profundizan el mecanismo por el cual se subsume el trabajo docente y también el proceso de enseñanza y aprendizaje a la lógica del capital, impulsando la mercantilización de la educación y orientándola hacia el horizonte de flexibilidad, precarización y degradación que el capitalismo en decadencia abona de forma creciente.
El gobierno de Milei lleva adelante una política de sometimiento de la educación a los intereses del capital, porque pretende estrangularla para asegurar el pago al FMI, por un lado, y profundizar el camino de la privatización y la injerencia de los intereses capitalistas en la enseñanza, la ciencia y el conocimiento, por el otro. La nueva avanzada que se impulsa ahora contó con la votación favorable de los rectores y con el silencio del Frente Sindical.
¿Qué implicancias tiene la introducción del SACAU y de los CRE?
A pesar de la fraseología amable con que se lo presenta, la introducción del sistema de créditos implica una racionalización en términos capitalistas de la educación superior y una política devastadora para la universidad pública y sus carreras, que se expresa en varios aspectos.
l. La lógica del mercado coloniza la formación universitaria
La educación superior es vista como un servicio que proveen las universidades. El estudiante aparece como el sujeto que demanda ese servicio y el docente como quien debe ofrecerlo y generarlo.
Con el diseño de los planes de estudios alrededor de los CRE, se impone un sistema estandarizado de acreditación de contenidos, que favorece la transferencia y la movilidad estudiantil entre las universidades públicas y privadas, y entre las universidades nacionales y extranjeras. Los contenidos formativos se cuantifican, se igualan y se intercambian como si fueran mercancías. Los estudiantes podrían comenzar sus estudios en una institución, acumular una cierta cantidad de créditos, y luego trasladarse a otra para obtener su título. La mayor circulación estudiantil acentuaría la volatilidad e incertidumbre de la matrícula universitaria, sometida a los vaivenes de esa demanda fluctuante.
2. Los planes de estudio se degradan
Para achicar la brecha entre la duración "teórica" y "real" de las carreras y "acortar los tiempos de graduación", el nuevo sistema apunta a recortar los planes de estudio de las carreras de grado, introducir títulos intermedios y adecuarlos a las necesidades del “mercado laboral”. De este modo, una parte importante de los contenidos que hoy forman parte del grado gratuito en las universidades públicas, se trasladarían posgrados arancelados. Otras materias directamente se eliminarían, en detrimento de una formación integral. Las carreras de grado tendrían un carácter general y requerirían de una especialización posterior.
Para facilitar la transferencia de créditos entre instituciones, se apunta a homogeneizar los planes de estudio de una misma carrera entre las distintas universidades, sean públicas o privadas. De este modo, la formación se degradaría, nivelando para abajo, y se reduciría la variedad de orientaciones y perfiles académicos.
3. Bimodalidad
Se plantea que los nuevos planes de estudio deberán incluir distintas modalidades de cursada, sumando alternativas virtuales a las clases presenciales. Esto supondrá una carga laboral adicional para la docencia, que probablemente no sea remunerada. A su vez, desde el punto de vista pedagógico, es sabido que las instancias virtuales menoscaban la interacción y el intercambio fluidos entre docentes y estudiantes, como los que pueden darse en el aula.
4. Injerencia del Estado y del sector privado en la universidad pública
El gobierno plantea que la Subsecretaría de Políticas Universitarias será la encargada de aplicar e interpretar la nueva normativa y acompañará su implementación junto al Consejo de Universidades. Así, quienes decían querer destruir el Estado, defienden el monopolio para determinar el destino final de los planes de estudio. A su vez, en el mencionado Consejo también participan los rectores de las universidades privadas. De este modo, quienes tienen un interés empresarial en la educación, también podrían incidir sobre los diseños y reformas que tengan lugar en las carreras de las universidades públicas. Por ambas vías, se vulnera la autonomía universitaria para determinar los programas de estudio.
5. Precarización de la docencia
El diseño curricular alrededor de los CRE, que además de las horas de clase, incluye el trabajo autónomo del estudiante, agravará la situación laboral de los docentes. Para ajustarse a la nueva unidad de medida, las universidades podrían reducir la cantidad de horas de docencia. El sistema de créditos planteará una reorganización de las horas de clase, de su modalidad (presencial/virtual) y de las formas de evaluación. Planteará incluso la continuidad de materias con larga historia en las universidades, que podrían ser eliminadas de los planes de estudio o dadas de baja por la “falta de demanda” estudiantil, dejando sin trabajo a los equipos de cátedra. Se abren para el capital, nuevos modos de contratación de la docencia, nuevos formatos de precarización y flexibilización laboral y una tendencia creciente a la pauperización de los docentes de educación superior.
6. Promoción de un enfrentamiento entre docentes y estudiantes
Bien mirado, el nuevo sistema también promueve un enfrentamiento entre docentes y estudiantes, al entenderlos no como partes solidarias en el proceso de enseñanza y aprendizaje y en el movimiento universitario, sino como partes antagónicas de una relación mercantil, como proveedores y demandantes de un servicio educativo.
Este sistema profundiza el pasaje hacia el desarrollo de la trayectoria individual del estudiante al “individualizar y personalizar al máximo la educación”, a los fines de “preparar[lo] para la autodidaxia” (6). Esto pone en cuestión el rol del docente universitario tal como se lo conoce y lo hace aparecer como un tutor, como un mero apéndice de las necesidades del estudiante, a merced de los tiempos y ritmos que éste maneje, y sujeto a las oscilaciones del tipo de cursos o asignaturas que demande.
En su libro La educación como industria del deseo, Joan Ferrés i Prats sugería que, en vez de centrarse en transmitir conocimiento, el docente debería despertar curiosidad e interés entre los estudiantes. La nueva modalidad que promueve el gobierno liberticida pretende, en cambio, acicatear un conflicto de intereses entre docentes y estudiantes.
Perspectivas y desafíos
Frente a este nuevo sistema a todas luces reaccionario y destructivo para las carreras universitarias, es necesario impulsar una campaña vigorosa para denunciarlo y enfrentarlo. No podemos esperar demasiado de las conducciones reunidas en el Frente Sindical, vinculadas a los rectores que votaron de manera unánime esta propuesta. El seguidismo a estas fuerzas sólo ata de pies y manos al movimiento universitario. Docentes, estudiantes, nodocentes e investigadores deberán reforzar sus energías y volver a salir a la lucha con asambleas, autoconvocatorias, espacios de difusión y medidas de acción directa, para poner un freno a la política privatista y antieducativa del gobierno y defender la universidad pública, gratuita y una educación de calidad.
Notas
- Resolución 2598/2023 y Anexo 1, 2023: https://www.boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/primera/298713/20231121
- Comunicado del Ministerio de Capital Humano, 2025: https://www.argentina.gob.ar/noticias/capital-humano-impulsa-un-sistema-de-renovacion-para-las-carreras-universitarias
- https://education.ec.europa.eu/education-levels/higher-education/inclusive-and-connected-higher-education/european-credit-transfer-and-accumulation-system
- Banco Mundial, 1995, p. 3-5: https://documentos.bancomundial.org/es/publication/documents-reports/documentdetail/274211468321262162/la-ensenanza-superior-las-lecciones-derivadas-de-la-experiencia
- Unesco, 2018, p. 201: https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000372648