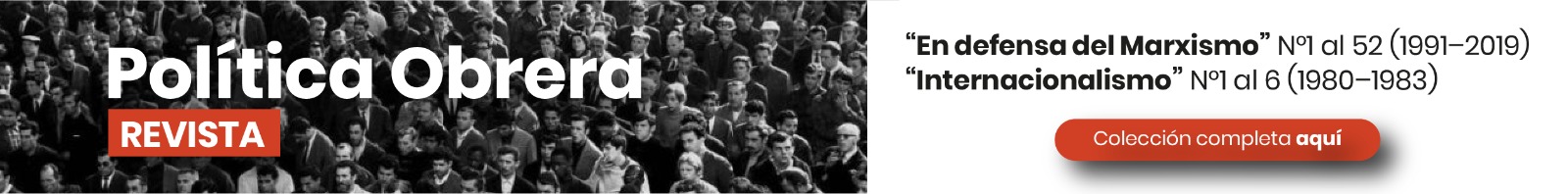A tres meses de las elecciones, corridas cambiarias, crisis financieras y choques políticos generalizados
Escribe Jorge Altamira
Una caracterización para discutir con los trabajadores.
Tiempo de lectura: 7 minutos
La corrida cambiaria que ha llevado la cotización del dólar paralelo por encima de los 1.300 pesos no desencadenará una crisis final, pero es, por supuesto, la manifestación del agotamiento del ciclo de la divisa barata y el peso caro, que sí desembocará en un derrumbe financiero y una crisis de poder.
Para la pléyade de economistas oficiales, esta política tiene el propósito de terminar con la inflación de precios de consumo personal, que a ciencia cierta nadie sabe en qué niveles se encuentra. Como esa inflación es calculada con un patrón de gastos desactualizada, no representa en forma adecuada el peso de los servicios y otros rubros, como los alquileres y las expensas de edificios, es probable que esté más cerca del doble de la oficial. Dado que el ajuste de esos gastos se hace por mes o a lo sumo por trimestre representa, en términos anualizados, un aumento fuera de toda proporción, porque se realiza a interés compuesto. Este arrebato a la economía doméstica explica, como lo admite la información periodística, que se ‘sienta’ en los hogares como más perjudicial de lo que indica el Indec. Pero hay otra implicancia en todo este desbarajuste, que es la desnaturalización de los índices financieros; una tasa X de interés en depósitos y préstamos, por ejemplo, es, en términos reales, muy distinta a la que se calcula oficialmente. Las famosas “señales” que deberían ‘guiar’ a quienes participan del “mercado” son un factor de desorientación, más allá de la ‘desorientación’ que representa el mercado mismo como expresión de los valores que se intercambian, porque sólo se “descubren” con posterioridad a las transacciones. A la anarquía del mercado se suma la de las estadísticas que pretenden interpretarlo. La economía mercantil no es por completo una esfinge, pero que se parece mucho lo verifican los desplomes y disparadas en todos aquellos que concentran las cotizaciones, sea de mercancías como de (proto) capitales. Las intervenciones de los bancos centrales para regular transacciones e intervenir en las crisis con sus reservas ficticias (emisión), anarquizan aun más la economía. Esto no impide a los mejores economistas del planeta insistir con que el mercado es el mejor método de “asignación de recursos”, que es lo que les enseñaron en las universidades.
La política de contención del dólar y de valorización del peso, seguida por Caputo y sus socios en el Banco Central, fue la forma de impedir una hiperinflación luego de la megadevaluación de diciembre de 2023. Acompañada del congelamiento de jubilaciones, salarios y obras públicas en desarrollo, fue funcional a una enorme confiscación económica de trabajadores y jubilados. El propósito del ‘dólar bajo y el peso alto’ fue permitir al Tesoro pagar los vencimientos de intereses y el principal de la deuda externa con la recaudación impositiva. Por otro lado, sirvió para engrosar el mercado de deuda local, atraído por las inversiones en pesos. En la jerga de los Caputo y compañía, las autoridades económicas aplicaron un feroz “represión financiera” para bajar el ‘riesgo país’, mediante la rotación de deuda nueva para pagar la que iba venciendo. Esto es lo que se manifestó descaradamente con el último acuerdo con el FMI, cuando el Central rechazó comprar las divisas de la exportación para desvalorizar el dólar y, como contrapartida, valorizar el peso. El descenso de la tasa de inflación tenía la función de pagar la deuda (desvalorizada) en dólares con los pesos (valorizados) del Tesoro nacional. Esta política representa la intervención más arbitraria y acentuada del Estado desde la imposición de la convertibilidad sin autorización del Congreso. La inestabilidad intrínseca de esta política despótica se manifestó en sucesivas corridas cambiarias.
Desde abril en adelante, un Banco Central con reservas internacionales netas negativas dejó pasar algunas decenas de miles de millones de dólares de la exportación de soja, con la intención de bajar a 999 pesos la cotización del dólar. Para ejecutar esta operación se valieron de un blanqueo de capitales, seguido por una segunda versión conocida como “los dólares del colchón”. La primera fue celebrada sin ser un éxito porque el dinero fue sacado de los bancos en su mayor parte, y la segunda fue un fracaso. El “mercado” no quiere malvender dólares y malcomprar pesos. Quienes se ponen en la vereda de enfrente del Gobierno recomiendan acumular reservas (comprar dólares), que Caputo rechaza porque encarecería la divisa, afectaría la capacidad de pago de la deuda por parte del Tesoro y mantendría el “riesgo país” en un nivel elevado. En todo esto hay por supuesto un negociado: la caída del “riesgo país” significa el aumento de la cotización de la deuda externa, vale decir, un negociado para acreedores nacionales (63 %) y extranjeros (37 %). Caputo ha preferido también renunciar a los dólares del saldo comercial, para hipotecar el oro de las reservas y contraer préstamos ‘repo’ (con garantía de bonos de la deuda de Argentina),con bancos internacionales, y otros a tasas de interés superiores a las que marca el “riesgo país” (10/12 % de interés anual). En este último caso, los bonos ofrecidos a los bancos fueron vendidos en 24 horas, para embolsar esa diferencia, lo que resultó en un beneficio del 6,4 % en dólares en un solo día. A renglón seguido, el JP Morgan, el más importante del mercado internacional, convirtió sus bonos locales en dólares invocando el riesgo cambiario de Argentina; Pimco, un fondo norteamericano, se llevó 1.500 “palos verdes”. Fue el disparo de largada de la corrida actual. Para contener la crisis, Caputo subió la tasa de interés en pesos y convocó a una licitación de “emergencia” (no prevista en el calendario de licitaciones) de títulos en pesos; la compra por parte de los bancos no lleva ninguna tranquilidad al “mercado”, porque serán vendidos de inmediato si es que la tasa de interés baja y valoriza la tanda de nuevos bonos. En el apuro, el Gobierno declaró un “estado de emergencia” que va más allá de la licitación. Ahora habrá que ver si las tasas más caras disuaden a los inversores a comprar “dólar futuro”, una operación que se hace a crédito. De lo contrario, la licitación del miércoles habrá fracasado en sus propósitos de urgencia. Una devaluación mayor del peso, como muchos prevén, representaría un gran beneficio para quienes apostaron al “futuro” a una cotización más baja. Todos estos movimientos financieros repercuten negativamente en la llamada “actividad económica”, que siempre, aunque no únicamente, está condicionada por el crédito.
La crisis financiera que toma volumen ha sido afectada por el manotazo judicial norteamericano contra YPF. La jueza de distrito, Loretta Preska, ha condenado al Estado a entregar su participación accionaria en la petrolera, algo en principio bizarro, porque el valor accionario oscila diariamente y una transferencia de acciones podría significar un terremoto. Hace menos de una década un periodista del Financial Times, Joseph Coterill, mostró que una indemnización por la violación de los estatutos de YPF, en perjuicio de los socios minoristas, por aquella expropiación, quedaría reducida a centavos de dólar (por así decir) si se tomaba como una fecha para el cálculo diferente (y más correcta y adecuada) al que usaba la justicia del distrito. El procurador del Tesoro, bajo Macri, sostuvo lo mismo, pero evaluó el monto en 8.000 millones de dólares, la mitad, que de todos modos es un desatino. Un alfil importante del gobierno en materia petrolera, el macrista Nicolás Gadano, acaba de sostener alegremente en Clarín que habría que pagar con bonos de deuda a muy largo plazo a los fondos litigantes, en torno a 16.000 millones de dólares. Es claro que se está armando un negociado para privatizar por completo a la compañía, sin reparo por los obstáculos que representa; eso requiere un voto del Congreso y el acuerdo de los gobernadores que son dueños de la mitad del paquete accionario en poder del Estado argentino. Este mismo Gadano, en nombre de la ‘eficiencia’, entiende que YPF debe vender todos sus negocios ajenos a Vaca Muerta. Se dice que Milei ha puesto todas sus expectativas en una mediación de Trump, el mismo que impuso mayores aranceles al aluminio y acero de Argentina y que tiene cerrado el mercado norteamericano a los bíocombustibles, diversos productos industriales, azúcar. Trump podría reclamar que Argentina se retire del Mercosur -una extorsión en ciernes-, pero sólo para ofrecer algún descuento al monto de la indemnización.
Ya no hay duda de que la crisis ha alcanzado la superestructura política, con el choque del Ejecutivo con los gobernadores, dentro y fuera del Congreso. Si se toma como referencia el acuerdo LLA-PRO en la provincia de Buenos Aires -un 25 % de las listas del Frente Libertad Avanza para el macrismo-, es claro que, salvo excepciones, se va a un enfrentamiento electoral con los gobernadores para octubre. Con una agenda de reforma impositiva que afecta seriamente a las provincias, los gobernadores no pueden renunciar a obtener una posición determinante en Diputados y Senado; en la actual situación política, ningún partido goza de una estructura nacional que supere esta fragmentación. Es esta crisis política integral lo que explicaría el reclamo de Cristina Kirchner para que las elecciones se hagan cada cuatro años, como si esto fuera un remedio, y que el ex ‘alter ego’ de Menem, Alberto Kohan, haya planteado la conveniencia de disolver el Congreso, con la ‘modesta’ pretensiôn, quizás, de elegir todo de nuevo, sin renovaciones parciales.
Es muy claro que el activismo y los luchadores de la clase obrera debemos discutir esta crisis política, que cualquiera sea el resultado electoral no hará más que agravarse, en un escenario internacional donde se discute el “bombardeo de Moscú” (Trump), sin que importe la ‘reciprocidad’ de otro bombardeo a Berlín o París. O cuando la ‘limpieza étnica’ en Palestina, con sus campos de concentración, ofrecen el ‘piso’ de lo que será el avance de esta guerra imperialista para las masas explotadas de todo el mundo. La envergadura de la crisis capitalista pone de manifiesto la crisis de liderazgo de los trabajadores: un sindicalismo dominado por agentes del Estado capitalista y una ‘izquierda’ que está mostrando de sobra la voluntad de recorrer ese mismo camino, pero tardío, de colaboración de clases.
Nuestro partido, Política Obrera, acompañará la agitación propia de la preparación de la campaña electoral y la campaña misma, con un intensificación del debate con los delegados, activistas y luchadores para desarrollar el reclutamiento y la organización que forme a la dirección revolucionaria de los trabajadores.