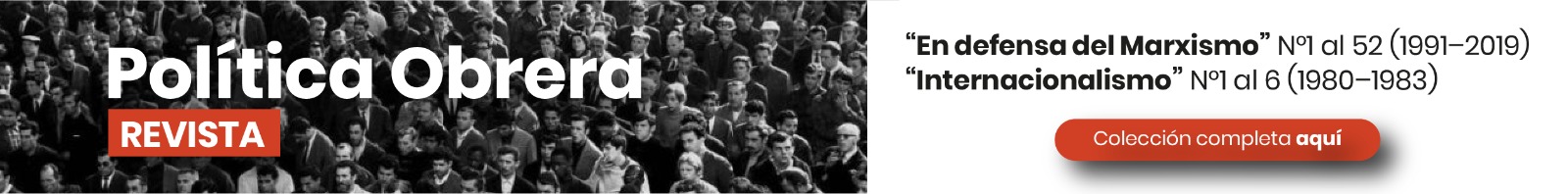Tiempo de lectura: 4 minutos
El 23 de abril se cumplió un año de la primera marcha que logró reunir en todo el país a un millón de personas en las calles en repudio a las políticas de ajuste educativo por parte de Javier Milei.
En ese marco la CONADU Histórica impulsó un paro de 48 hs (martes 22 y miércoles 23), mientras que la otra CONADU se limitó a un paro de 24 hs (miércoles 23).
La adhesión a los paros de ambas CONADUs fue parcial, algunas clases públicas y prácticamente ninguna movilización numéricamente importante, solo el acompañamiento parcial a la movilización de jubilados. Las conducciones de ambas CONADUs convocaron a parar, pero no organizaron ninguna acción dirigida a asegurar el paro masivo.
La excepción fue en la UNT (Tucumán) donde el paro fue masivo superando a otras jornadas y el 23 se concretó una concentración coordinada con dos agrupamientos de jubilados en la plaza Independencia donde se realizó un acto unitario.
En otras universidades, como fue el caso de la UBA, el paro fue importante en el sector preuniversitario, fue menor en las facultades, pero en algunas de ellas se convocó a clases públicas.
En Misiones, en la universidad de ese distrito, el paro fue importante donde tiene peso la oposición a la burocracia.
En Catamarca un sector de docentes autoconvocados impulsaron clases públicas en la puerta de la UNCA en torno al día de la tierra (22 de abril) que logró reunir a un sector vinculado al activismo ambiental antiminero.
En Rosario una votación que impulsó COAD (sindicato de docentes vinculado a la CONADU que impulsaba un solo día de paro), el 80 % de la docencia voto parar 48hs. También hicieron clases públicas.
El resto de las federaciones (FEDUN, CTERA, FATUN) incluida la FUA, todas ellas integrantes del Frente Sindical Universitario brillaron por su ausencia. Solo sacaron un flyer con los reclamos universitarios que ni se difundió masivamente.
FATUN (Federación que agrupa a los trabajadores no docentes), incluso, en las vísperas del paro docente, firmó un acuerdo con el gobierno de garantía salarial para las categorías más baja del escalafón no docente.
El Frente Sindical ha demostrado, una vez más, que es un freno de mano para la lucha universitaria que las conducciones con supuesta vocación combativa tienen puesto para evitar tener que ir a una lucha en serio. El Frente Sindical actúa a control remoto de los rectores, que siguen esperando que el gobierno los convoque a “diálogo verdadero” mientras ellos imponen el ajuste al interior de sus casas de estudio.
El CIN que se transformó en aquella oportunidad como la entidad convocante de la marcha federal educativa, esta vez solo se limitó a sacar un comunicado manifestando su preocupación y solicitando un plan de recomposición salarial. Activaron, mientras tanto, un nuevo proyecto legislativo para obtener el financiamiento universitario…2026.
El gobierno aprovechó tamaña falta de perspectiva para imponer por decreto, una actualización salarial de solo el 1,3 % para marzo y 1,3 % para abril, en la línea de lo firmado por la burocracia de UPCN, (horas antes de que el INDEC anunciará el 3,7 % de inflación). Gana tiempo y mantiene cerrada la paritaria.
Este año la situación en las universidades es más crítica de lo que fue el 2024.
Asistimos a una desvalorización salarial récord. Desde que asumió Milei la inflación acumulada es del 197 % mientras que los incrementos salariales oscilan alrededor del 86 % (según el cargo). En una entrevista en Infobae Oscar Alpa (presidente del CIN) señaló “el 75 % de la docencia tiene dedicación simple”, por lo que los salarios varían entre un auxiliar docente $181.024; un jefe de trabajos prácticos $216.688; un adjunto $252.313; un asociado $287.813 y un titular $323.443. Es decir que para cobrar lo que equivale la canasta familiar un docente tiene que tener una dedicación exclusiva (full time) y una categoría de asociado o titular, que actualmente solo accede un 10 % de la docencia.
En la misma nota, frente al presupuesto universitario, Alpa señaló “Históricamente, Argentina destinó alrededor del 0,8 % del PBI a su sistema universitario. España, por ejemplo, con una población similar –pero con la mitad de estudiantes de grado– y con universidades aranceladas, también invierte cerca del 0,8 %. Alemania llega al 1 %. Nosotros hemos bajado al 0,6 %, es decir, perdimos un tercio del esfuerzo que hacíamos como país.”
Las 61 universidades públicas del país, reúnen 2.500.000 millones de estudiantes, que también están sufriendo las políticas de ajuste. Algunas becas desaparecieron, otras como el Progresar, por falta de actualización quedó reducida a la mitad, hoy apenas llega a $50.000 que no cubren ni los apuntes para poder estudiar. La deserción comenzó a crecer en el último año.
Todo este escenario calamitoso va a empeorar con el reciente acuerdo con el FMI, que entre otras cosas han acordado que el gobierno va a vetar cualquier medida que afecte el equilibrio fiscal, con lo cual los nuevos proyectos parlamentarios de financiamiento universitario ya tienen el mismo destino que la ley de financiamiento que tuvo aprobación parlamentaria en 2024, y a pesar que solo representaba un aumento del 0,14 del presupuesto fue vetada por el gobierno.
Con este escenario, las reivindicaciones no pueden quedar en manos de las autoridades universitarias y de las burocracias sindicales y estudiantiles. Es necesario abrir paso por medio de autoconvocatorias y coordinaciones una lucha independiente.