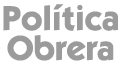A propósito de la reforma educativa, aportes para el debate
Escribe Mesa Nacional de la Tendencia Docente Clasista
Uno de los temas que abordará nuestra conferencia del 22 de febrero próximo será las reformas educativas en marcha. Ponemos a disposición el siguiente documento para análisis y discusión de cara a nuestra Conferencia Nacional del 22 de febrero.
Tiempo de lectura: 14 minutos
Con diferentes nombres, en CABA, Buenos Aires, Tucumán y otros distritos, se despliega y avanza en nuestro país una reforma educativa. El eje fundamental que articula la reforma en cuestión es la formación, en tiempos relativamente breves, de una fuerza de trabajo apta para las necesidades actuales del capital y sus “nuevas formas de empleo”, caracterizadas por la precariedad laboral creciente como complemento del crecimiento exponencial de las inteligencias artificiales.
Estos lineamientos ya están presentes en la Ley de Educación Nacional (2006) aprobada durante el gobierno de Kirchner; así en su artículo 33 establece: “Las autoridades jurisdiccionales propiciarán la vinculación de las escuelas secundarias con el mundo de la producción y el trabajo. En este marco, podrán realizar prácticas educativas en las escuelas, empresas, organismos estatales (...) que permitan a los/as alumnos/as el manejo de tecnologías”. Más cerca en el tiempo, el macrismo dentro del plan Secundaria 2030, en el Marco Organizativo de los Aprendizajes (2015 MOA, p. 14), impulsa “la integración de las trayectorias escolares a la realidad compleja que presenta el siglo XXI, para lograr una articulación (...) entre los aprendizajes de la escuela y el mundo laboral”. Por último, en 2022 durante el gobierno de Fernández, el Consejo Federal de Educación ha ratificado este rumbo.
Los gobiernos de los distintos distritos han avanzado en ese sentido en diferentes grados desde entonces. El “golpe de Estado económico” ejecutado luego de las elecciones 2023 no sólo ha significado un golpe histórico del capital al mundo del trabajo en relación al salario, condiciones laborales y derechos democráticos; también se expresa en el terreno educativo. El sistema educativo que procura la actual reforma no sólo mantiene su desfinanciamiento y tendencia privatista; está en juego un cambio en su régimen académico y laboral en función de las necesidades del capital, fundamentalmente de la industria tecnológica.
La descalificación que se pretende con estas reformas es un paso cierto al abismo y busca justificarse en el derrumbe educativo presente. Según, la última encuesta nacional (Aprender 2023): “(un) 48,6 % no alcanza el nivel esperado en matemática. Mientras que en lengua no lo logran uno de cada tres.” Si, además, se considera el nivel socioeconómico, las cifras son aún más elocuentes: el 60 % de los alumnos provenientes de las capas más pauperizadas tiene un rendimiento por “debajo del nivel básico” o “básico”, en tanto que el 70 % de los alumnos provenientes de las familias acomodadas tiene un rendimiento “satisfactorio” y “muy satisfactorio”. Esta caída es sostenida desde 2013.
En el caso de CABA, podemos leer tres de sus propósitos estratégicos que van en esa dirección: “Capital humano: Desarrollar en las personas las capacidades necesarias para (...) que puedan insertarse en los escenarios laborales cambiantes y también crearlos. Desarrollo productivo: Propiciar una Ciudad generadora de productos y servicios en las industrias más dinámicas y pujantes de la economía (...). Ciudad del futuro y global: Consolidar el aporte de la Ciudad de Buenos Aires en la economía global (…).”
En esa línea se expresó la ministra de Educación de la provincia de Tucumán, Susana Montaldo, luego de haber participado del Consejo Federal de Educación, que reúne mensualmente a todos los ministros del país.: “(…) tenemos una responsabilidad en la formación de los jóvenes para que puedan insertarse en el campo laboral; no es solo enseñarles a leer y escribir” (L.G. 4.9.24).
En la misma dirección apunta la reforma en PBA con la distinción establecida entre “trayectorias escolares” y “trayectorias educativas”, ya que esto habilita a que los estudiantes desarrollen tareas por fuera del sistema educativo formal (por ejemplo, en empresas), bajo el formato de “trayectorias educativas”, como ya sucede en el último año de las escuelas técnicas.
Los lineamientos políticos de la reforma señalados son apuntalados por sectores capitalistas que intervienen activamente en las gestiones educativas. Bernardo Brugnolli (de la ONG Junior Achievement Argentina) expresa: “En primer lugar, buscamos generar experiencias en las que cada chico se conozca a sí mismo (...) y en segundo lugar, apuntamos a acercarles información sobre el mercado laboral, como los espacios en donde hay más oportunidades y las industrias más pujantes” (La Nación, 6/05).
La vinculación con la escuela es explícita: “los programas de Junior Achievement Argentina tienen a la escuela como un aliado, trabajan fundamentalmente con instituciones de gestión estatal o privada con subvención. Con foco en jóvenes que están forjando su identidad y autonomía, las iniciativas son diseñadas a partir de tres ejes: emprendedurismo, herramientas para el trabajo y educación financiera” (La Nación, 6/05). Esta ONG tiene un vínculo estrecho con los gobiernos de los distintos distritos: “(...) la entidad trazó una estrategia de alianza con gobiernos provinciales y con el de la Ciudad de Buenos Aires a fin de alentar la capacitación de los docentes en estas temáticas” (La Nación, 6/05).
Pasando en limpio, un “emprendedor autónomo” es un joven que con su bicicleta pone en riesgo su vida en el peligroso tráfico urbano o realiza tareas monótonas y circunstanciales desde una computadora que debe poseer en su hogar, en todos los casos sin derechos laborales algunos. Es la universalización del “monotributismo”.
Educación y trabajo
No es posible separar la educación de la evolución histórica del trabajo. La transmisión cultural entre generaciones se potencia con la extensión del sistema educativo. La ciencia y la tecnología que han desarrollado el capitalismo, al aumentar potencialmente el tiempo disponible para el desarrollo intelectual, han creado las bases para una formación cultural sostenida de las masas. Sin embargo, en la misma medida en que el capital estimula la productividad del trabajo, reemplaza fuerza de trabajo por capital constante (maquinaria, tecnología, etc.) y anula las singularidades del trabajo humano, proletarizando las profesiones y oficios. Para el capital, esta descalificación del trabajo torna progresivamente superflua una formación de calidad.
Sobre la tendencia general señalada, la formación hacia el empleo que defienden las reformas en curso se desarrollan frente a una desocupación juvenil de 14,1 % en el caso de los varones menores de 30 años y de un 17,2 % en el caso de las mujeres, según INDEC (Infobae 26/06). Por otra parte, los sectores del capital que demandan fuerza de trabajo “joven” presionan hacia la descalificación educativa, incentivando las ya mencionadas “habilidades blandas”: “Según Diego Pasjalidis, head de Academy (unidad de higher education de Ticmas) “(…) en lo que varias organizaciones parecen coincidir es que muchos jóvenes carecen de las habilidades blandas necesarias para superar los desafíos diarios de la dinámica actual de los negocios.” (Infobae 26/06).
Una pedagogía del capital
La orientación de la política educativa hacia la “formación laboral” subordina la formación cultural de los jóvenes a la creación de una fuerza de trabajo apta para las necesidades del capital. Este principio general hoy se expresa en un reemplazo progresivo de contenidos disciplinares de las diferentes asignaturas por las llamadas “habilidades blandas” (manejos instrumentales propios de la formación que las empresas deben impartir a sus trabajadores: “resiliencia”, “habilidades socioemocionales”, etc.). Una orientación que se reclama desde el mundo empresarial y es recogida por los gobiernos.
Con diferentes grados, las reformas que proponen los distintos distritos tienen en común una primarización general de la educación secundaria, esto es, “reforzar” los conocimientos básicos a expensas de contenidos propios de disciplinas específicas.
En CABA esto se expresa con la distinción entre “materias troncales” (Matemática y Lengua) y “materias satélites” (Historia, Biología, etc., que se subsumirían en las respectivas áreas de Ciencias Sociales y Ciencias Naturales) y serán dictadas en modalidades de talleres de carácter optativo, oficiando de “casos” de aplicación de saberes. En palabras de Macri (conf. de prensa 26/09): “a un chico muy avanzado podés vincularlo con un caso del año siguiente; a un chico que viene muy atrasado (...) podés vincularlo con un caso que se está estudiando en un año de abajo.”
En PBA, el “nuevo régimen académico” propuesto para 2025 presenta rasgos similares. Así, podemos leer (art. 32): “se incentiva al trabajo conjunto entre docentes, a los fines de abordar por áreas o de manera interdisciplinaria casos, problemas, elaboración de proyectos compartidos según acuerdos institucionales.” Al respecto, es aún más elocuente en un documento titulado Análisis Régimen Académico Secundaria (6/06/24, PV-2024-19843873-GDEBA-CGCYEDGCYE): “la potencia de implementación de este régimen académico debe ir acompañada de una reducción de materias en el nivel” (p. 6). Así se plantea que la modificación del régimen curricular tiene como fin el reemplazo de las actuales materias por “espacios colaborativos” e incluso abre la posibilidad de estimular una diversidad curricular, donde la docencia ofertará propuestas y se abrirán o no cursos según el interés de los estudiantes.
Uno de los rasgos de la reforma es la ponderación de las “habilidades socioemocionales.” Este enfoque, que pone el acento en el “autoconocimiento” y la “resiliencia” del individuo para “gestionar” sus emociones, convierte los padecimientos sociales que sufren los niños y adolescentes en padecimientos individuales que deben gestionar bajo el acompañamiento docente (para lo cual, se propone su formación bajo este marco). De esta forma, el Estado reduce la dimensión social de la salud mental de niños y jóvenes en una gestión individual.
Además, los espacios curriculares destinados a la “Educación Emocional” podrían desplazar a los de la Educación Sexual Integral. Más allá del carácter potencial de esto, lo cierto es que el gobierno de CABA y el nacional desarrollan una política de infiltración clerical en la ESI, usando la educación emocional como caballo de Troya. Así, el Ministerio de Capital Humano contrató a la ONG chilena “Teen STAR” (en inglés: Educación Sexual en el contexto de la Responsabilidad Adulta) para desarrollar una jornada bajo el título “Encuentro Afectividad y Sexualidad- ESI.” Esta ONG, con vínculos con la derecha republicana de EE. UU., desarrolla desde 2019 una actividad docente dirigida a profesionales de la salud y de la educación en cursos organizados por la Iglesia (P12, 23/10/24). Su línea de intervención es la abstinencia sexual para evitar el embarazo adolescente. Su última actividad, presentada como un “plan de fortalecimiento de la ESI”, fue planteada como una “alfabetización emocional” (P12, 23/10/24). En definitiva, una colonización clerical de la ESI bajo el paraguas de la Educación Emocional.
Descalificación del trabajo docente y despidos
A la formación descalificada de educandos le corresponde una tarea docente descalificada, limitada a promover “habilidades” de los alumnos más que a educar en disciplinas con contenidos propios.
Esta degradación de la labor docente no se limita a su contenido; se desarrolla también en el propio proceso del trabajo docente con el uso de las tecnologías que se pretende. Este aspecto es particularmente ostensible en CABA. En efecto, en la nueva escuela secundaria anunciada por Macri, la “orientación hacia el trabajo” consiste principalmente en la provisión de fuerza de trabajo a las empresas tecnológicas. Es lo que se desprende de las declaraciones de Macri durante el anuncio de la llegada de los “centros educativos TUMO”: “La ciudad, lo más importante que tiene es su gente, nuestra capacidad de agregar valor a través del conocimiento, la tecnología (…) la ciudad necesita ser más global (…) el litio de nuestra ciudad es nuestro ‘capital humano’.” Afirmaciones que no son otra cosa que uno de los principios establecidos en el programa de la reforma BA Aprende: “Ciudad del futuro y global: Consolidar el aporte de la Ciudad de Buenos Aires en la economía global”. Es decir, la escuela secundaria como capacitadora laboral de las empresas tecnológicas radicadas en CABA facilitando, a partir de su ampliación productiva, su participación en el comercio exterior.
A la hora de caracterizar la reforma que se impulsa en CABA, resulta ilustrativa una descripción de los centros mencionados y el lugar que el gobierno porteño quiere darles en su política educativa. El proyecto “TUMO” (en armenio, Centro para las tecnologías creativas) fue creado en 2011 en Armenia. Sus centros educativos, de carácter extracurricular y optativo, se orientan a la capacitación de jóvenes en Robótica, Programación, producción audiovisual, Animación, entre otras actividades relacionadas con la industria de la producción tecnológica y sus derivados. Su pedagogía se basa en el “autoaprendizaje” (el incentivo de “habilidades blandas”, que no requieren conocimientos disciplinares) supervisados por “entrenadores” y el desarrollo de trayectorias por talleres de elección optativa. Que ese es el modelo de escuela secundaria que impulsa la reforma lo dice la propia ministra: “(...) Secundaria Aprende está totalmente conectado con lo que va a pasar acá con TUMO. Porque los chicos van a poder venir acá a desarrollar habilidades en talleres (…) donde ellos van a poder desarrollar la capacidad de la autogestión, del aprendizaje personalizado (…) y todo esto que va a pasar acá es lo que nosotros queremos que derrame y llegue a la secundaria que empezamos en 2025 con las 33 escuelas pioneras”. El vínculo con las escuelas se iniciaría a partir de las tareas a contraturno que desarrollen los alumnos de las escuelas aledañas: “Chicos que están en edad secundaria van a ir a contraturno a TUMO”, afirmó la ministra en la conferencia.
Si tomamos a los centros TUMO como modelo a alcanzar con la reforma, el trabajo docente se limitaría progresivamente a la figura de “entrenador” de las “habilidades” de los alumnos: grupos reducidos de docentes reunidos en un turno completo que supervisan el desempeño de los jóvenes en el uso de las aplicaciones tecnológicas (modelo TUMO). Es lo que contempla la reforma en CABA con su cambio del régimen laboral: los cargos pasan a ser de turno completo (o incluso de jornada completa, 72 hs.) y los docentes pasan de ser del gobierno de la Ciudad (en el caso de las escuelas de gestión pública) a serlo de la escuela. Los directivos definen la planta docente de acuerdo al plan de horas asignado a los proyectos, pudiendo dejar en disponibilidad a docentes a su arbitrio. El gobierno ha viabilizado esto cambiando el estatuto docente por decreto. El sindicato Ademys ha estimado que este esquema dejaría a un 40 % de docentes sin cargo. Las definiciones de las plantas docentes en algunas escuelas “pioneras” que han anunciado el inicio de la reforma en 2015 han superado esta estimación.
Similarmente, Tucumán tiene un proyecto por el cual en 101 escuelas se nombran docentes con más cantidad de horas (L. G., 4-9-24). El directivo puede tomar decisiones sobre qué docente incrementa horas y esto claramente desconoce el estatuto del docente (ley 3470), apunta a la eliminación de los mecanismos actuales de acceso al cargo, de estabilidad y de condiciones de trabajo.
En el marco pedagógico ya señalado, el trabajo docente pasa a ser una tarea de organización y de seguimiento de la transferencia que realizan los dispositivos a las/los estudiantes, por medio de tutoriales y otras aplicaciones como IA. Estamos ante un proceso de expropiación del conocimiento y pericia técnica de la docencia como factor activo en el proceso de enseñanza y aprendizaje, despersonalizando la enseñanza y promoviendo su automatización y reproducción mecánica.
La escuela secundaria, además de educar en función de las necesidades de fuerza de trabajo de la industria tecnológica, se convierte en el mercado por excelencia de esta industria. La propia pedagogía se mercantiliza bajo esta esta presión. Para el caso, Ticmas no sólo es el proveedor de contenidos educativos digitales del gobierno de CABA, además arma contenidos de capacitación docente en las escuelas públicas porteñas. La orientación pedagógica se subordina a la tecnología y no al revés. Esto es muy claro en el “nuevo diseño curricular” de la Escuela Primaria del “Plan Estratégico Buenos Aires aprende”. Con esta reforma, la materia “Prácticas del Lenguaje”, antes llamada “Lengua”, coloca en el centro la correspondencia grafema/fonema por sobre el significado; la alfabetización es identificada como “decodificación”, en lugar de comprensión. La promesa de este enfoque es la fluidez en la lectura. Se trata, ni más ni menos, que del enfoque que se pregona desde Ticmas y de las aplicaciones tecnológicas de lecto-escritura que produce. Más allá de que pudiera ser pertinente una discusión al respecto, ninguna discusión con pedagogos o docentes ha antecedido la implementación de los cambios de enfoque impulsados; sus interlocutores son los profesionales vinculados a las tecnológicas.
En síntesis, la reforma impulsada no se limita a un ajuste presupuestario y privatización subsiguiente a fin de liberar presupuesto público para sostener, por ejemplo, a los usureros de la deuda pública; implica un cambio en el régimen académico y laboral docente fundamentalmente en función de las necesidades de la industria tecnológica. El ingreso de la tecnología al proceso educativo como una fuerza motriz que refuerce y profundice el conocimiento humano debe plantearse como parte de la apropiación de las fuerzas productivas por el trabajo; es decir, es una tarea socialista.
Nuestro programa
La educación, como toda cuestión social, refracta intereses sociales en pugna; como tal es un terreno de la lucha de clases. En esta línea, concebimos nuestro programa educativo como parte de la lucha por la emancipación social y política de la clase obrera. Su contenido debe apuntar hacia la propaganda socialista y la movilización política y no como un conjunto de reivindicaciones aisladas dirigidas a su cumplimiento por las instituciones del régimen vigente. Su plena realización es tarea de un gobierno de trabajadores.
Por una educación integral que vincule la cultura general y la producción social:
El ingreso de la tecnología en la educación debe favorecer la expansión del conocimiento y no sustituir la especificidad del vínculo docente–alumno en el proceso de aprendizaje, así como los contenidos propiamente disciplinares integrados en una educación científica e integral con una sólida cultura general vinculada con la producción social.
La “educación orientada al trabajo” que proponen las reformas impulsadas en los distintos distritos del país orientan la educación hacia las necesidades de fuerza laboral del capital; principalmente del asociado a la industria tecnológica. Con ello el sistema educativo se subordina a la lógica del capital: descalificación de la formación cultural de los jóvenes, descalificación del trabajo docente, sustitución de la especificidad del trabajo docente por la supervisión del uso de aplicaciones informáticas, despidos. En definitiva, el capitalismo se ha vuelto progresivamente incompatible con una educación integral de masas.
Frente al conjunto de reformas, con puntos de contacto con la reforma actual, que el gobierno de Alfonsín impulsó mediante su “Congreso pedagógico” (1984-1988), nuestra corriente ya había caracterizado la tendencia general que el capital imprime a la educación, sus potencialidades y contradicciones y la posibilidad de su superación histórica: “La educación como transmisión del saber acumulado por la humanidad tiene como punto de partida el trabajo social. Es en la tarea productiva que el hombre aprendió a conocer, a observar las regularidades del mundo externo y de su propia actividad (…) a encarar en consecuencia, de un modo reflexivo y consciente, su propia labor (...) La educación asegura la continuidad de este conocimiento (…) su función específica se ve potenciada por la extensión del sistema de enseñanza, su capacidad para asegurar la incorporación creciente de la juventud en su conjunto a la asimilación del saber pasado y transformar al hombre en sujeto colectivo de su propio destino. (…) El desarrollo de la técnica y la ciencia, la sustitución del trabajo humano por la máquina moderna creó las bases para la superación histórica del antagonismo entre trabajo manual e intelectual. Una educación politécnica, apoyada en una sólida formación cultural y una estrecha vinculación con la producción social es, no sólo posible, sino necesaria para un desenvolvimiento ulterior del progreso humano. (…) Abolir el monopolio (de la propiedad privada de los medios de producción), eliminar la anarquía en el terreno productivo y proceder a la planificación racional de los recursos es condición de una nueva sociedad y de la nueva educación (…) Educación y socialismo se reclaman mutuamente porque educación y capitalismo se han tornado definitivamente incompatibles (Pablo Rieznik. “La posición marxista frente al Congreso pedagógico". Ediciones Prensa Obrera, 1986).
La caracterización de las reformas en curso aquí presentada da cuenta de una dramática agudización de los rasgos señalados entonces.
Por un Congreso político y pedagógico convocado por la docencia:
Los docentes somos los convidados de piedra en las reformas que se nos pretenden imponer; los únicos interlocutores son las ONG vinculadas con las inversiones tecnológicas en educación. Es instructivo observar que, para desenvolver una reforma con rasgos reaccionarios comunes a la actual, el ya mencionado “Congreso pedagógico” de Alfonsín haya convocado a sindicatos docentes, partidos políticos, Iglesia; desde entonces, las sucesivas reformas y sus distintas adecuaciones no han motivado convocatorias de este tipo. Esta observación es una de las tantas expresiones de la degradación del régimen democrático desde entonces. La contracara de esto es la discusión volcada en documentos desarrollados en asambleas y grupos por escuela que denunciaron las consecuencias de la reforma, evidenciando un terreno propicio para la discusión de un programa educativo elaborado por los trabajadores de la educación. Desarrollar una instancia como un congreso de la docencia que canalice esa discusión y desarrolle una campaña en consecuencia sería un importante aporte al desarrollo de una política, desde el campo de los trabajadores, en el terreno educativo.
2025 es el año de inicio de estas reformas (así lo pretenden los gobiernos de los distintos distritos); en consecuencia, será también un año de intensas luchas de la docencia. Sobre ese terreno, desde Tendencia Docente Clasista impulsaremos una campaña por el desarrollo de convocatorias que antepongan a la “reforma” educativa del capital una política educativa elaborada desde el campo del trabajo.
LEER MÁS:
Las perspectivas educativas en el contexto de una guerra mundial Por Andrés Soko y Julio Gudiño, 29/12/2024.
CABA y PBA promueven una barbarie educativa Segmentación, valorización del capital, explotación, descalificación y monotributismo. Por Damián Melcer y Julio Gudiño, 15/08/2024.